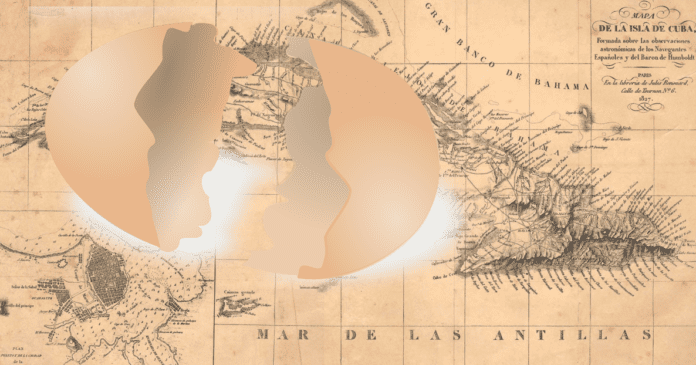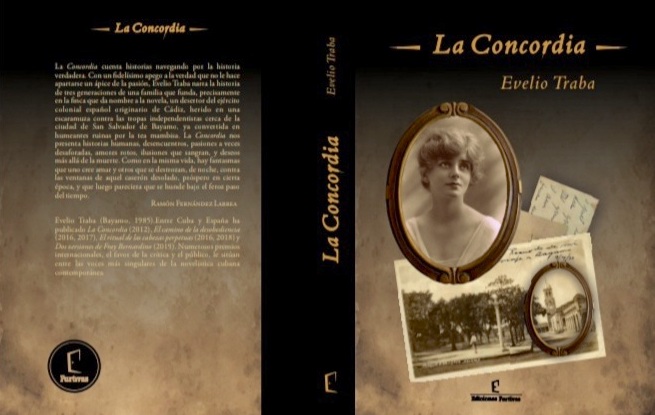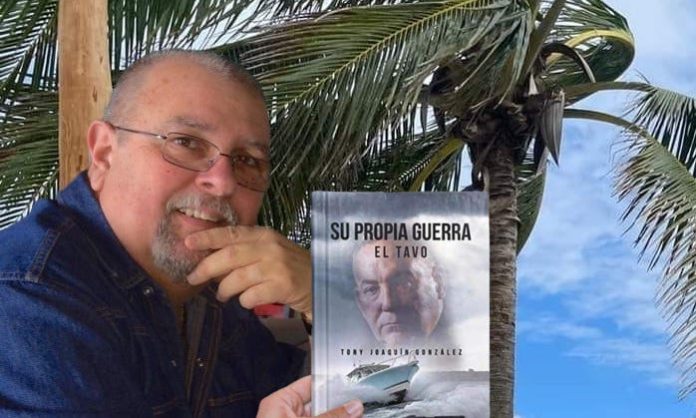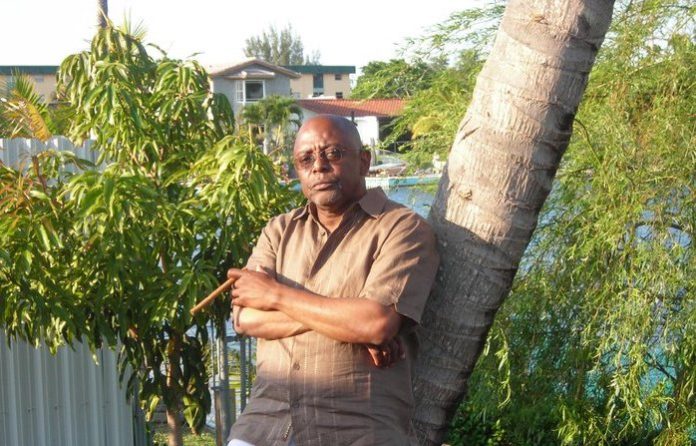Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
Henry Miller
Jean Paul Sartre, en su visita a la gran isla del Caribe durante los 60’s, halló un eco existencialista de la gloriosa revolución francesa. Encontró que la libertad escaseaba en aquel momento, pero eso se podía obviar “porque Cuba era entonces una plaza sitiada, donde disensión era traición”. Cuando llegaran a la sociedad prometida, ya serían libres. La igualdad abundaba (casi todos reptaban orgullosamente en la pobreza colectiva) y la fraternidad la encontró por toneladas porque los cubanos son buenos anfitriones. No se sabe si llegó a conocer que a algunos visitantes con afinidades ideológicas se les ofrece un tour especialmente diseñado, con facilidad para acceder a muchachas y jovencitos necesitados y accesibles. Los compañeros de causa eran atendidos con explicaciones entre tragos y sábanas, y a la vez le mataban el hambre a algún siervo de la gleba local, que en retribución se esmeraba en explicar la felicidad que le provoca su equal apartheid.
Además, los revolucionarios cubanos habían aprendido de la propia Revolución inauguradora, la francesa. Ya no empleaban la guillotina en la plaza pública, ni el afilado sable napoleónico en guerras cruentas. Acá todo era un poco a lo Carnaval del Caribe. Solo los más recalcitrantes contrarrevolucionarios, unos sucios gusanos, eran aplastados en paredones madrugueros. Pero la masa de disidentes y enemigos del pueblo era expatriada hacia La Florida cercana, a que el Imperio se hiciera cargo de sus reptantes vidas. Hay que tener en consideración que esta expatriación al coloso del norte, y ver allí en carrera desbocada la industrialización, es algo que está en el DNA y la cultura cubana, desde Félix Varela y José Martí y hasta el primer presidente cubano, Don Tomás Estrada Palma.
De todas formas, Sartre entrevió en Cuba algo de Liberté, égalité, fraternité… Nada se obtiene sin costo. Como turista sociológico, confirmó lo que en su diario de navegación Cristóbal Colón había sostenido unos 500 años antes: “Estas son las tierras más hermosas que ojos humanos han visto”.
La intelligentsia del mundo, luego, validó la primera impresión colombina y la sartreana reconfirmatoria. Muchos intelectuales visitaron la isla en los 60’s y 70’s, y algunos comprobaron que aquí había aterrizado la Utopía, hasta adivinaban huellas y canciones de unicornios. Y eso a pesar de estar bloqueada por la maldad imperialista yanqui. Desfilaron por La Habana Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Allen Ginsburg, Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Ignacio Ramonet, Frei Betto, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Laura Esquivel, etc., etc., etc. Puede que oyeran en la madrugada algún apagado estruendo o vieron en los ojos de la masa adoctrinada algún destello de siervo encadenado a su feudo, pero se lo callaron porque nada es perfecto.
Pero algunos regresaron desilusionados, como Vargas Llosa o Ginsberg. No, aquello no tenía que ver con Platón ni con Moro, más bien era algo de la hechura de Maquiavelo o de Stalin. Pero los más acallaron ciertas evidencias y continuaron su amor platónico hacia la utopía caribeña.
Hoy, más de medio siglo después, ya no son tantos los que van de intelectuales-turistas a Cuba, el toupos de las utopías. Pero aún hay una buena parte de la intelectualidad del mundo, ahora más bien académicos de humanidades de Occidente (esos que las sociedades industriales han designado como educadores aun cuando nunca han salido de los muros de las Universidades). Se van a la isla caribeña en tour “educativo”. Muestran a sus estudiantes una sociedad alternativa, contenta, bailarina, sensorial. Si alguna suciedad se sale de la alfombra que pisan, ese fallo en el país-vidriera lo explican con una palabrita mágica: bloqueo. Los malos capitalistas del norte, atan las manos de los eficientes funcionarios gubernamentales. ¡Si no nos tuvieran sometidos a bloqueo, esto sería un emporio económico! Todos los guias de turismo tenían que decir esto, o perderían la licencia. Es de suponer que Sartre recibió su discursito también.
No es el sistema colectivista el que produce esa miseria apenas cubierta con ropita capitalista. No es el burocratismo, el centralismo o las medidas incoherentes y absurdas. Le echan la culpa al “bloqueo”, a los huracanes, al incremento del nivel del mar o a las pérfidas mariposas migratorias. Destacan la traición mariposil: malagradecidos estos insectos, contrarrevolucionarios que la Revolución perdonó, magnánimamente no guillotinó, sino que bondadosamente les envió a malvivir al capitalismo floridano. Aun así, regresan ahora llenos de odio y de dólares, a comprar conciencias. Vienen perfumados y disfrazados con ropitas Lacoste o Pierre Cardín, intentando ocultar su cualidad de seres reptantes con unas alitas pegadas.
Estas orugas contaminadas de imperio, siguen siendo aquellos gusanos que el genio de F. Castro reconoció y nombró bien temprano en la gesta de la Revolución. En su maldad, últimamente han llevado semillas de marabú para regarlas por donde quiera en la isla de la utopía y arrodillarla ante el imperio. Por eso la agricultura en Cuba ha disminuido tanto.
Puede que así sea. Puede que la intelectualidad del mundo insista en mirar a Cuba con ojos estrábicos. Pero allí no hubo, no hay y no habrá unicornios y conejos mágicos. Lo que hay es un país improductivo, que ha vivido subvencionado por siempre, solo una obra bufa de igualitarismo, una puesta en escena.
Intelectualidad e industrialización
Toda una capa de la población del mundo, la llamada intelectualidad, vive hoy subvencionada desde la enorme productividad de la industrialización. Se entregan a sueños que ni hubieran imaginado los humanistas renacentistas. A Aldo Moro o a Erasmo de Rotterdam les hubiera costado mucho plantear como utópicas algunas de las realidades que viven millones de profesionales, funcionarios y académicos que se han formado en áreas de humanidades. Y son principalmente estos señores sin pie en tierra, a los que les cuesta tanto aceptar que en Cuba se equivocaron, que esa no fue la vía, que el mundo avanza regido no por dinamita, poesía e ingeniería social, sino por algoritmos, planos, ciencia y tecnología.
A la intelectualidad del mundo actual le cuesta aceptar que la evolución cultural es asunto de creativas individualidades excepcionales, que luego concurren en concertación. A Hollywood y a la academia humanística, a los buenistas de buró y a los igualitaristas de plástico, les es difícil aceptar que sus propuestas son inviables. Que ya no hacen falta guerrilleros ni generales, sino ingenieros y generalistas.
Pero esa intelectualidad se pierde en sus sueños, ahora cada vez más adaptados a googlear para pensar y a usar el GPS para ir a un mall a 300 metros de su casa. Nada extraño que lean Cuba y automáticamente continúen repitiendo el mantra: “Estas son las tierras más hermosas que ojos humanos han visto”.
Pero algo ha cambiado en la mayor isla del Caribe. ¿No se enteran?
Origen del yerro
Utopía ha sido otra forma de llamar a lo deseable, irreal y casi imposible. Tendemos a ubicar la utopía en una isla o en una ciudad. Hoy, de hecho, todo está interconectado en el mundo. ¿Es procedente aún pensar en islas-utopías?
Sin embargo, la humanización del mundo es utópica en su esencia y profundidad. De hecho, toda construcción humana es soñadora. Así fue como emergimos de nuestras miserias zoológicas. Son las utopías las que pueden hacer el mundo más humano. Tendemos a percibir la utopía enfrentada al planeta, cuando, de hecho, de la utopía nace el mundo. Pero debemos saber cuándo la utopía ya ha devenido distopía, cuándo y por qué detener nuestras propuestas. Y ese es el caso de Cuba 2022.
El Caribe y sus islas llenas de playas paradisíacas parecen ser un buen escenario utópico. Parecen el escenario perfecto para la amistad y el baile. Los nativos son lo más parecido al buen salvaje que puede aspirar a ver un neoyorkino, un parisino y ahora un moscovita. Por ello, ¡vengan a nuestro resort, turistas!
Pero tengo una pregunta: ¿por qué los turistas vienen de países industrializados ubicados en áreas subtropicales y en las tropicales impera un subdesarrollo evidente? Parece faltar algo en las maravillosas selvas y mares tropicales. Algo falta al Caribe. ¿Qué es?
El Almirante Colón, el maravillado utopista, puede haber estado otra vez bien equivocado. Y también Sartre et al. ¿O no, y son unos hábiles vendedores de droga?
Utopías y utopías: Hay que diferenciar dos géneros.
Utopía destructo: Se basan en una verdad secuestrada por un grupo o, peor aún, por un individuo, generalmente en períodos de gran tensión social, de guerras. Se construyen pretendiendo acelerones “revolucionarios”, esto es, romper sistemas, biorritmos y la sostenibilidad del Cosmos. La información se transmite por medio de la palabra hablada o escrita, con numerosas imprecisiones y, a veces, veladas o evidentes mentiras. Generalmente siguen dogmas y criterios subjetivos (siguen al líder, la otredad, convencer o vencer a los infieles, superioridad de la raza, nuestro Dios es la gloria, igualdad de todos los seres humanos, etc.). Es decir, siguen criterios intelectuales cuestionables y en su hechura participan los seres humanos por “inducción” (uso de la fuerza, liderazgo, propaganda, amenaza). Tienen como referencia constante a entes grupales intangibles (el pueblo, la humanidad, el reino, la tribu…).
Utopía constructo: Construye sociedad paulatina y evolutivamente, por concertación desde muchas cabezas, generalmente en períodos de paz o estabilidad, dando preeminencia a criterios y razones científicas. La información se transmite por medio de sustentamientos precisos y objetivos (fórmulas, leyes, mapas, planos, etc.). La palabra es secundaria, complementaria. En ello participan orgánicamente miríadas de seres humanos, pero se da su espacio al excepcional (el individuo selecto). Se acepta que vivir en sociedad es concertar ideas desde disimiles ángulos e individualidades. Ambas pretenden edificar casas, mansiones, organizaciones, ciudades, países. Mas una es sueño, la otra pesadilla.
La historia de la humanidad no es más que lo que ha solidificado de sus utopías. Pero ya no vale solo el sueño homínido, ahora hay que meditar cartesianamente. Si hemos salido de las históricas miserias, se debe en lo fundamental a la sistematicidad de la Ciencia y la practicidad de la Tecnología. Eso es lo que me permite llevar en mi bolsillo una multiplicada Biblioteca de Alejandría.
En Humanidades (sociología, politología, abogacía, filosofía…) aún hoy continuamos subrayando, citando y discutiendo lo que dijo Confucio, Platón, Aristóteles, Lao Tse, San Agustín, Rousseau, Voltaire, Bujarin, Marx, Lenin, Sartre, Gramsci, Derrida, Foucault… Algunos aún pretenden que un libro es palanca para mover al mundo. Las palabras de un intelectual solo pueden cambiar la evolución cultural cuando es genial y se dan a su alrededor ciertas condiciones subjetivas y objetivas, bien raras.
En el caso del mal llamado “marxismo cultural”, cuya paternidad se achaca a Gramsci, es muy desacertado estimar que este señor es capaz de “interpretar la historia” y nos la explica en un libro hecho en las extremas condiciones de una cárcel. El mundo es un ecosistema muy complejo para que se mueva por palabras. No hay tal ábrete sésamo. Eso es vanidad de intelectuales.
Nadie debe pretender dejar el mundo tal como es. Pero tratar de cambiarlo construyendo castillos en el aire constituye una pretensión vana y cara. Al planeta lo están haciendo evolucionar culturalmente agrimensores, arquitectos y albañiles. No hablantines.
El intelecto utópico
Todo intelecto es utópico. Las vacas no. En esencia algunos creemos que nuestra mente es suficiente como para entender y comprender el mundo, incluso el universo. Algunos somos tan arrogantes que pretendemos saber rectificarle sus deslices.
Si la mente utópica no es consciente de sus propias limitaciones como simple cerebro, si pretende ser bisturí social, es muy posible que en su demencia eche mano de guillotina, ametralladora, bomba atómica u otras maneras más veladas de ingeniería social.
La imaginación y cultura humana han crecido alimentándose de los viajeros-cronistas. Los más tempranos que recordamos son Marco Polo y Cristóbal Colón. Ellos dejaron correr sus asombros y luego sus sueños y echaron temprana leña al fuego de sus utopías, que luego hicimos nuestras.
Casualmente, Colón se lanzó a sus exageraciones utópicas cuando se deslumbró en el bosque lluvioso tropical (rain forest) de Baracoa, al Oriente de Cuba. Tal vez del diario de Colón extrajeron Jean-Jacques Rousseau y Jean Paul Sartre sus planteamientos utópicos y sus salvajes inocentes.
Pero, en mi criterio, hay algo que deja sin validez actual sus supuestos, porque, en una sociedad humana, el pretendido contrato social tiene que ser entre individuos, no entre pececitos en un cardumen, ni soldaditos de plomo. Este es el grave problema del cuerpo de saber que se ha dado en llamar “Sociología”, que en los hechos debiera llamarse Socialismología.
La humanidad, o el pueblo, no son una masa informe, no constituyen una sopa de moléculas humanas. La humanidad está compuesta de individualidades, bien diferenciables, que concurren en ecosistemas de individuos compitentes y cooperantes. Lo decisivo no es la masa sino sus excepcionales y fundadores. Estos son los imprescindibles.
Son determinados individuos excepcionales los que van moviendo la humanidad de ser una recua a ser humanidad, no es la masa ovejuna ni porcina la que da un salto hacia el futuro. El humanismo no se alimenta y funda en nuestra improductiva y feroz animalidad gregaria, sino en la excepcionalidad de individuos creativos, morales y fundadores, en sociedades industrializadas que se han liberado (y nos liberan) de nuestras miserias zoológicas.
El desmerengamiento
El experimento que se pretendió montar en Cuba, ha venido a menos porque se «pensó con furia» y ahora Cuba es solo un exótico destino de playa. Hoy la utopía se mueve a golpe de clic. Si la mente utópica no es consciente de sus propias limitaciones como simple cerebro y no se eleva y no busca conceso con otros seres humanos, se convierte en ingeniero social a golpe de pluma o espada, de hoz o martillo, y recientemente de misil y dron.
Los hombres de a caballo, al galope, producen utopías destructo. Como son las sociedades militarizadas y medievales de Rusia, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Y eso es lo que la intelectualidad del mundo debe acabar de ver ahora. Para evitarle más sufrimiento a la población cubana. Cuba para nada ha venido a ser “La República” de Platón. Ni siquiera es una república. Más parece una satrapía que una utopía.