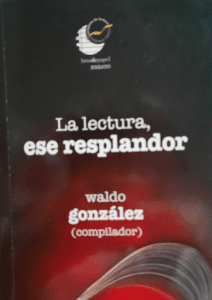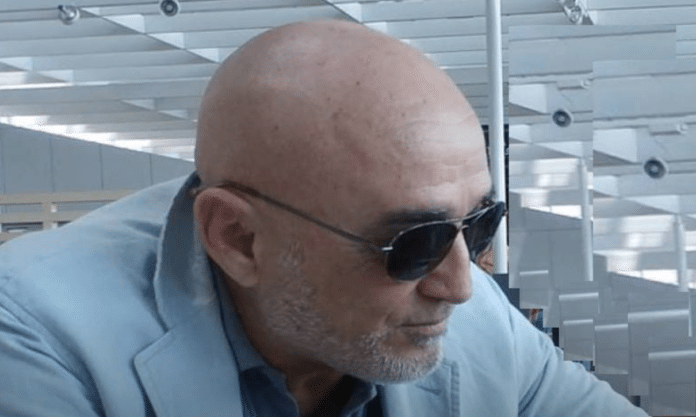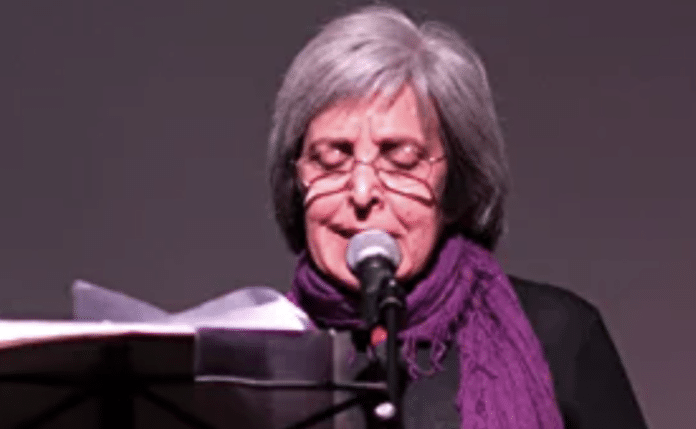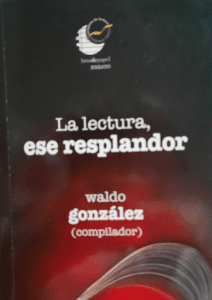 La lectura, esa pasión irredenta que desde la niñez me cautivara —incluso cuando apareció la Internet—, jamás dejaría de apresarme entre sus redes, para convertirme, desde entonces y para siempre, en uno de sus cautivos.
La lectura, esa pasión irredenta que desde la niñez me cautivara —incluso cuando apareció la Internet—, jamás dejaría de apresarme entre sus redes, para convertirme, desde entonces y para siempre, en uno de sus cautivos.
Sobre esta lúcida costumbre (que cada día pierde más adeptos, cuya actitud me apena), muchos grandes escritores han confesado, en libros y entrevistas, sus puntos de vista.
Leamos los siguientes criterios escogidos de un libro mío que, publicado en Ecuador en el 2009, luego comentaré:
Ernest Hemingway
Comienzo con el Premio Nobel Ernest Hemingway, autor de la ya clásica noveleta El viejo y el mar, quien sostuvo que […]
Mark Twain, Flaubert, Stendhal, Bach, Turguéniev, Tolstoi, Dostoievski, Chéjov, Andrew Marvell, John Donne, Maupassant, el Kipling bueno, Thoreau, el capitán Marryat, Shakespeare, Mozart, Quevedo, Dante, Virgilio, Tintoreto, Hyeronimus Bosch, Breughel, Patinir, Goya, Giotto, Cezanne, Van Gogh, Gauguin, San Juan de la Cruz, Góngora… me llevaría un día recordarlos a todos. Y además daría la impresión de que estoy exhibiendo una erudición que no poseo en lugar de tratar de recordar a todos los que han influido en mi vida y en mi obra. Esta no es una pregunta vieja y trillada. Es una pregunta muy buena, pero solemne, y requiere de un examen de conciencia. Incluyo a los pintores, o empecé a incluirlos, porque aprendo tanto de los pintores como de los escritores sobre el arte de escribir. ¿Qué cómo se hace eso? […] Creo que lo que uno aprende de los compositores y del estudio de la armonía y el contrapunto sí es obvio…
Con Twain hay que dejar pasar dos o tres años. Uno lo recuerda demasiado bien. Leo algo de Shakespeare todos los años, siempre El Rey Lear. Leer eso lo reanima a uno…
Siempre estoy leyendo libros, tantos como hay. Me los raciono para que nunca me falten… [Esos escritores y pintores] son parte de la manera de aprender a ver, a oír, a pensar, a sentir y no sentir, y a escribir. El pozo es donde está el «jugo» de uno. Nadie sabe de qué está hecho, y uno mismo menos. Uno sólo sabe si lo tiene o si tiene que esperar a que vuelva.
Jorge Luis Borges
Otros han preferido escribir hondos versos, como el definitorio “Poema de los dones”, del argentino universal Jorge Luis Borges (1899-1986), quien dejó escritas, en sus clásicos cuartetos, sus poderosas razones de amor a la lectura y los libros:
Nadie rebaje a lágrima o reproche / Esta declaración de la maestría / De Dios, que con magnífica ironía / Me dio a la vez los libros y la noche. // De esta ciudad de libros hizo dueños / A unos ojos sin luz, que sólo pueden / Leer en las bibliotecas de los sueños / Los insensatos párrafos que ceden // Las albas a su afán. En vano el día / Les prodiga sus libros infinitos, Arduos como los arduos manuscritos / Que perecieron en Alejandría. // De hambre y de sed (narra una historia griega) / Muere un rey entre fuentes y jardines; / Yo fatigo sin rumbo los confines / De esa alta y honda biblioteca ciega. // Enciclopedias, atlas, el Oriente / Y el Occidente, siglos, dinastías, / Símbolos, cosmos y cosmogonías / Brindan los muros, pero inútilmente. […] Al errar por las lentas galerías / Suelo sentir con vago horror sagrado / Que soy el otro, el muerto, el que habrá dado / Los mismos pasos en los mismos días. […]
Henry Miller
Por su parte, el brillante narrador norteamericano Henry Miller confesaría con la lucidez que lo caracterizara, en sus decisivas novelas Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, lo siguiente:
De todos los escritores norteamericanos que he conocido, Sherwood Anderson sobresale como el que más me gustó. Dos Passos era un tipo cordial y maravilloso, pero Sherwood Anderson… bueno, yo había estado enamorado de su obra, su estilo, su lenguaje, desde el principio. Y me caía bien como hombre, aunque diferíamos totalmente sobre la mayor parte de las cosas, especialmente sobre los Estados Unidos. Él amaba al país, lo conocía íntimamente, amaba a la gente y a todo lo que tuviera que ver con los Estados Unidos. Yo era lo contrario, pero me encantaba oír lo que él pensaba sobre los Estados Unidos.
Los escritores que yo amo son muy diversos. Son los escritores que son más que escritores. Poseen esa misteriosa cualidad que es metafísica, oculta, qué sé yo, no sé qué palabra usar, ese pequeño algo adicional que desborda los límites de la literatura. La gente, ve usted, lee para distraerse, para pasar el tiempo o para instruirse. Ahora bien, yo nunca leo para pasar el tiempo ni para instruirme; leo para que me saquen de mí mismo, para que me pongan en éxtasis.
Katherine Anne Porter
En el caso de la narradora norteamericana Katherine Anne Porter, por supuesto, su confesión fue otra. De tal suerte, como jugando, nos diría aspectos esenciales del placer que constituye la genuina lectura:
Todas las casas antiguas que yo conocí de niña estaban llenas de libros, comprados por los miembros de una generación tras otra de la familia. Todo el mundo era letrado como cuestión de rutina. Nadie le decía a una que leyera o no leyera tal cosa. Los libros estaban allí para ser leídos, y nosotros leíamos. Yo crecí en una especie de mezcolanza. Leí los sonetos de Shakespeare a los trece años, y estoy completamente segura de que me causaron la impresión más profunda de cuanto haya leído. Durante un tiempo supe de memoria toda la secuencia; ahora sólo puedo recordar dos o tres de los sonetos. Ese fue el momento decisivo de mi vida, cuando leí los sonetos de Shakespeare, y después, de un sólo golpe, todo Dante, en ese libro grandote ilustrado por Gustave Doré. Las obras teatrales las vi en escena, pero no recuerdo haberlas leído con algún interés. Ah, bueno, y leí todo tipo de poesía: Homero, Ronsard, todos los viejos poetas franceses traducidos. También teníamos una buena biblioteca de… bueno, podríamos decir de los filósofos laicos. Montaigne me influyó increíblemente cuando era muy joven. Y un día, cuando tenía unos catorce años, mi padre me llevó ante una gran hilera de libros y me dijo: «¿Por qué no lees esto? ¡Te sacará unas cuantas ideas tontas de la cabeza!» Era la colección completa del diccionario filosófico de Voltaire, anotado por Smollett. Y me lo leí entero; tardé como cinco años.
Aldous Huxley
Por su parte, el excelente narrador inglés Aldous Huxley subrayaría que:
[…] Hay muchos narradores excelentes que son sencillamente narradores, y creo que ese es un don maravilloso, después de todo. Supongo que el ejemplo extremo es Dumas: ese viejo caballero extraordinario que se sentaba y escribía como si tal cosa seis volúmenes de El Conde de Montecristo en unos cuantos meses. ¡Y vaya que es una buena novela! Pero no es la última palabra. Cuando uno puede encontrar narradores que contengan al mismo tiempo una especie de significado parabólico (como el que se encuentra, pongamos por caso, en Dostoievski o en lo mejor de Tolstoi), eso es algo extraordinario, me parece a mí. Siempre quedo con la boca abierta cuando releo algunas de las piezas cortas de Tolstoi, como La muerte de Iván Ilich. ¡Qué obra prodigiosa es esa! O algunas de las cosas cortas de Dostoievski, como La casa de los muertos.
François Mauriac
El gran narrador galo François Mauriac diría que […]
Casi todas las obras mueren en tanto que los hombres permanecen. Rara vez leemos algo de Rousseau que no sean sus Confesiones, o de Chateaubriand […] sus Memorias de ultratumba. Sólo ellos nos interesan. He sido siempre y sigo siendo un gran admirador de Gide. Ya parece, sin embargo, que sólo su diario y Si la semilla no muere, la historia de su infancia, tienen probabilidades de sobrevivir. Lo más raro en la literatura y el único éxito, es que el autor desaparezca y su obra permanezca.
Casi no existen escritores que desaparezcan dentro de sus obras. Lo que sucede casi siempre es lo contrario. Aun los grandes personajes que han sobrevivido en las novelas se encuentran más ahora en los manuales e historias de la literatura, como en un museo. Como criaturas vivientes se gastan y se debilitan. Algunas veces hasta se les ve morir. A Madame Bovary la vemos menos saludable que antes… Sí, incluso Anna Karenina, incluso los Karamazov. En primer lugar, porque necesitan lectores para vivir, y las nuevas generaciones son cada vez menos capaces de proporcionarles el aire que necesitan para respirar.
Boris Pasternak
Y el poeta, novelista y Premio Nobel de Literatura, Boris Pasternak, estimaba que […]
La grandeza de un escritor no tiene nada que ver con el tema en sí, sino únicamente con la medida en que el tema toca al autor. Lo que cuenta es la densidad el estilo. A través del estilo de Hemingway uno siente materia, hierro, madera […] Admiro a Hemingway, pero prefiero lo que conozco de Faulkner. Luz de agosto es un libro maravilloso. El personaje de la pequeña mujer embarazada es inolvidable. Mientras ella viaja a pie de Alabama a Tennessee, quienes nunca hemos estado allí captamos algo de la inmensidad del Sur de los Estados Unidos, de su esencia…
Así, he aquí, en apenas apuntes, se evocan disímiles criterios sobre «el arte de la lectura», tal muchos definieran ese irreprimible acto que nos sumerge en el extraordinario buceo en el alma a que nos someten la lectura y los libros con su pasión irredenta.
A continuación, les propongo el siguiente texto, también sobre la lectura, asimismo incluido en ese otro libro mío:
La maravillosa aventura
Desde la milenaria cultura china hasta nuestra época de sofisticadas computadoras, al margen de sus necesarios cambios, la lectura y, por supuesto, el libro, han sido, son y serán esenciales a la hora de emprender la maravillosa aventura que constituye el disfrute de un excelente haz de versos, una buena novela o un convincente ensayo.
Armado de este y otros presupuestos —entre los que no escapaba el deseo de que mis congéneres leyeran más y mejor—, creé en La Habana de marzo de 1986 y en la revista juvenil Muchacha, una sección que, en forma de encuesta, atraería la atención no solo de los estudiantes de las enseñanzas media y superior de mi país, sino también de cientos de lectores cubanos.
Hasta diciembre de 1987 (laboré casi dos años en el empeño), aparecerían cada mes en dicha revista los más variados juicios como respuestas a mi pregunta: «¿Qué diez libros recomienda a los jóvenes?»
Un extenso haz de poetas, narradores, teatristas, ensayistas, periodistas, especialistas literarios, editores y pedagogos, emitirían sus puntos de vista con diversas sugerencias de interés.
Cuando concluí esa sección en dicha revista, ¿gracias o por culpa? de mi ¿hábito, manía, vicio…? de antólogo, preparé un volumen —con aquellos criterios, a los que uní artículos y ensayos de autores extranjeros, de mayor intención y extensión— que nunca se pudo publicar entonces, a causa de los tristemente recordados “90 del pasado siglo, cuando el [des]gobierno por su común incapacidad para resolver la carencia de todo, impusiera (y aún continúa) el denominado Período Especial, renombrado por este cronista Período EspAcial, pues andábamos exangües las calles —hambruna mediante—, tales tropicales astronautas, por el Espacio Sideral.
Sin embargo, aquel esfuerzo solo podría ver la luz unos meses más tarde: en el Ecuador de 2009, a propósito de la Campaña Nacional «Eugenio Espejo» por el Libro y la Lectura, cuando guiado de nuevo por el deseo de que les sirviera a los lectores ecuatorianos de todas las edades, le enviara, a través de un colegamigo de ese país, al director general de esa Campaña y laureado narrador Iván Égüez, mi libro. Suerte de brújula en el viaje mágico y misterioso que resulta adentrarse con esos amigos que nos esperan en la aventura de aprehender y aprender los secretos de la vida y la poesía de la existencia.
Y titulé ese proyecto: La lectura, ese resplandor (aunque tenía otros, como Los libros de la vida y El viaje mágico y maravilloso), donde anoté como epígrafe esta cita: «Por fortuna, los libros de la vida no son tantos», extraída de la crónica «La literatura sin dolor», del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, también incluida en la mencionada edición.
Mas quiero añadir que, como dije arriba, había pensado en el también sugerente El viaje mágico y maravilloso no solo como un homenaje-alegoría de la hermosa canción del célebre cuarteto inglés que —unida a Let it be y Michelle— aun conforman mi trilogía esencial del cuarteto de Liverpool, sino porque, con tal título, quizás atraería más la atención de los presuntos lectores, tal sucedería con la nueva nominación en Ecuador.
Y no poca alegría recibí poco después por parte de Luis Zúñiga —laureado autor de la varias veces editada novela Manuela y entonces Consejero Cultural de la Embajada de Ecuador—, quien no solo fungiría de enlace con Iván Egüez, sino además me informaría que mi libro había sido acogido con entusiasmo por centenares de lectores, lo que satisfizo mi extensa e intensa tarea que, con tanto esfuerzo y afán, había realizado durante varios meses. Y corroboraría que la lectura y la literatura siempre seguirán restañando heridas, abriendo senderos, alumbrando la existencia.
[Aquel volumen se publicó en febrero de 2009, con un Introito (Introducción) —del que tomo este fragmento—en Quito. Así, se concretaría aquel inveterado sueño de quien firma estas cuartillas que espero sean hoy del interés del ciberlector, como lo fuera entonces mi volumen para los ciudadanos de ese país.]