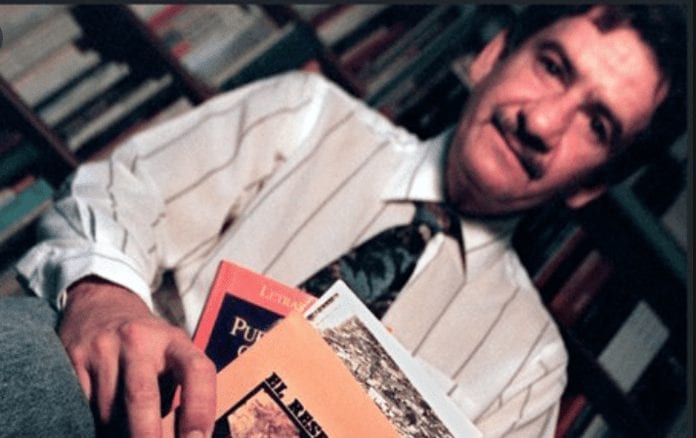En estos días, cuando las fronteras entre los géneros literarios son elásticas y resbaladizas como guantes de silicona, el poeta y narrador villaclareño Carlos Alberto Casanova entona su do de pecho con un libro cuyas piezas parecen novelas concentradas en extensiones de cuentos.
Salvo una de las seis narraciones que lo conforman, el libro en cuestión, Barranco de nostalgias, descarrila los tópicos que han regido durante demasiado tiempo las diferencias entre el cuento y la novela corta o noveleta o nouvelle. Sin que el número de páginas constituya un elemento definitorio, sin que sea posible marcar los géneros mediante distinciones entre la peripecia y el proceso, o entre la síntesis y el análisis, como recomiendan los doctos críticos, el autor junta relatos de extensiones diversas (entre 15 y 71 cuartillas…), en los que, no obstante, se aprecian por igual tramas y perfiles psicológicos desarrollados al detalle, así como escenarios y atmósferas o estructuras narrativas meticulosamente elaboradas. ¿Cuentos que son novelas por su configuración? ¿Novelas que son cuentos por su tamaño?
Después que fue dicho (en broma para que lo creamos en serio) que las más de ochocientas páginas del Ulises, de Joyce, integran no una novela sino un cuento de monstruosas proporciones, no debiera ruborizarnos la eventualidad de que algunos de estos relatos de Casanova, como Conversación con Malvina -21 páginas- o Soliloquio de Rita escudriñando el tiempo -24 páginas-, sean considerados novelas con minúsculas proporciones. Menos aún en días en que celebridades como el argentino César Aira han roto ya el molde -con el parabién de los cánones-, publicando novelas al estilo de la magistral Cecil Taylor, de 19 páginas.
Siempre se supo, aunque no se dijera, que en esta materia, como en tantas otras, el volumen no es lo que determina. Y por más que demoren en regularizarlo, excepto en casos de famosos para los que todo es permisible, lo cierto que las evidencias acaban por imponerse. Hoy, como ayer, la destreza en los procedimientos creativos, la concreción de sólidas estructuras que aseguren el avance de la acción, el eje temporal y la articulación de ideas, cualesquiera que éstas sean, continúan encuadrando el género, pero, a diferencia de ayer, se resisten a hacerlo siguiendo un orden mecanicista que no parece haber sido más que invento de los sesudos de cátedra.
Y es ahí donde entra el caso de Barranco de nostalgias, cuyas piezas podrán ser ubicadas genéricamente a partir de criterios contrapuestos. Lo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría es evaluarlas como cuentos estirados o novelas estreñidas. Son narraciones hechas a mano, con los recursos de la auténtica literatura. ¿Cuentos que son novelas o novelas que son cuentos? Da igual. Lo que importa (al menos para mí) es que se trata de artefactos narrativos de un contumaz fabulador que desde la soledad y la nostalgia propias del emigrante recrea para su disfrute andanzas por la tierra perdida. Y lo hace con pericia. Lo demás es lo de menos.