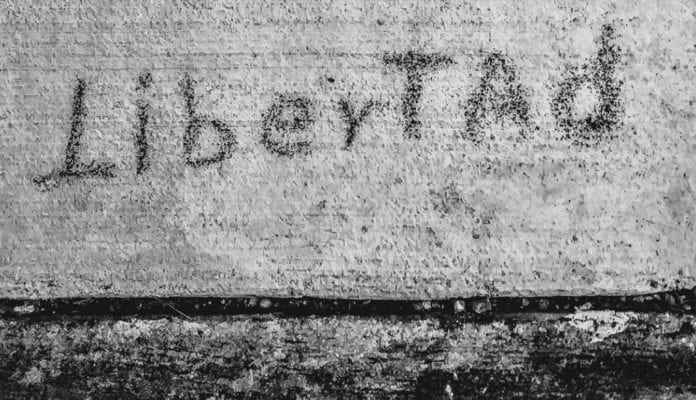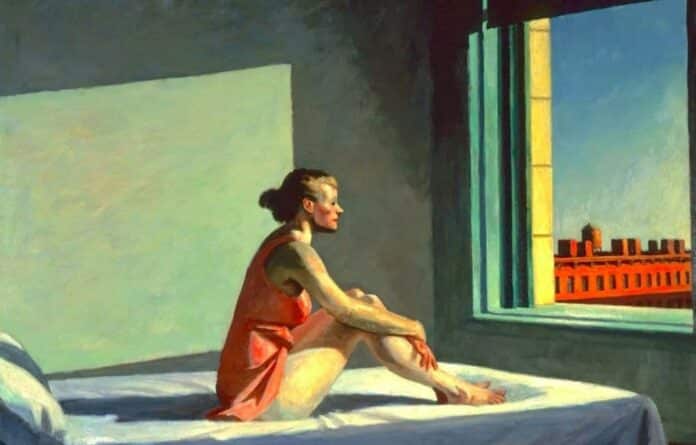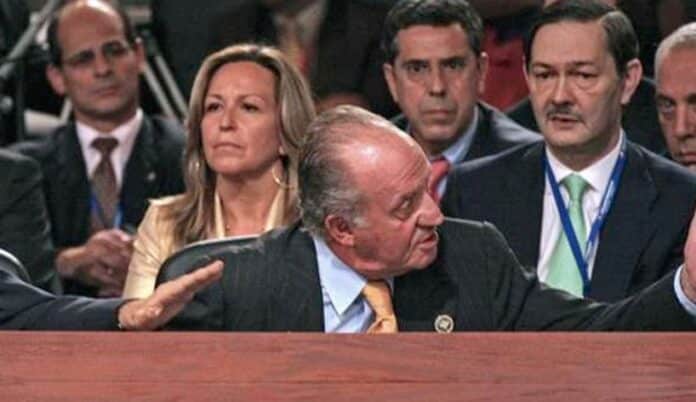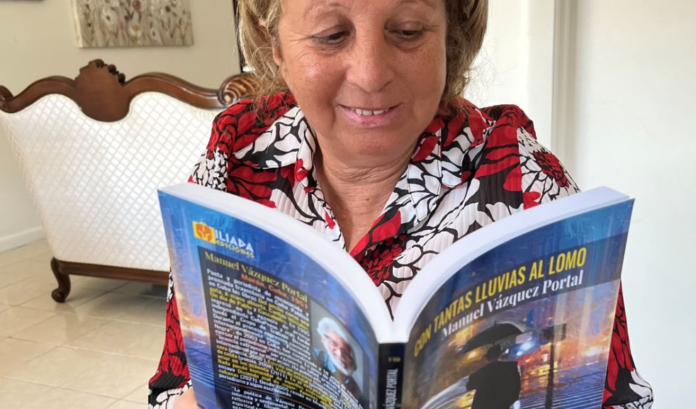El día que aceptemos que el sacrificio por los demás declina a pocos pasos de nuestra genética y afectos, vamos a estar más alertas contra quienes pregonan lo contrario. Muy probablemente desaparezcan los falsos líderes, los populismos y la eterna espera de muchos. Thomas Sowell lo tiene claro, los líderes son buenos para ellos mismos.
Por largo tiempo la demagogia ha vivido de la pobreza mundial. Por debajo de dos dólares al día había multitudes. Después de la revolución industrial el gráfico empezó a cambiar y en las últimas décadas los “líderes” han tenido que transformar el discurso. El tercer mundo se ha reducido y la franja del fondo es ahora solo un 8% de la civilización. Sin embargo, recién ocurrió un retroceso. Donde las instituciones son personas confabuladas, unos extrayendo a otros, hay pocos resultados ante los impactos. Con la pandemia, a diferencia de algunas sociedades en Occidente, el resto del mundo paró antes y paró por más tiempo. Para el grupo de abajo, la brecha se amplió de nuevo.
En atropello, Ivan el terrible 2.0 invade Ucrania, como si los recursos naturales fueran directamente riquezas. En África, las elites, AKM en mano, se reparten las donaciones. China “avanza” pero los chinos no. Y en América Latina los políticos son de los pocos con éxito, no en balde la emigración es masiva. ¿Por qué sucede esto? ¿Es caída libre o es reversible?
Se ha debatido mucho qué hizo despegar al norte de Europa. El académico Samuel Huntington llegó a decir que fue un accidente. Jared Diamond intentó la tesis de la dotación natural. Es cierto que antes de la agricultura una amplia zona del planeta tenía más nutrientes por unidad de tierra que el resto. Esta área incluye a Europa occidental. Es un listón norte que va desde China hasta Gibraltar, y que además fue prolifero en domesticar animales. Pero a esta tesis se opone el hecho de que sociedades como Australia al sur, el Chile de los 1990’, o la tropical Singapur, no están en esa suite y son exitosas. Mientras que Turquía, siendo del Creciente Fértil, no es puntera hoy. Su libro es excelente pero su teoría ha sido descartada.
Es consenso que no fue un accidente, sino una coalición de factores que dispersaron el poder. Donde esto se originó, tardó siglos en desarrollarse y varias arrancadas en falso. Pero también fue posible rápido y en otras latitudes. En 1868 pasó en Japón, hace unas décadas en Surcorea, e incluso en Botswana, África. Allí una buena cabeza declaró libre entrada, devolvió la ley y le hizo una jaula al Estado. Es decir, dejó crecer la sociedad y creció él con ella.
Pero regresamos al patio que nos queda más cerca. Por ejemplo, la diferencia entre el Occidente desarrollado y América Latina no es un asunto de inteligencia mal repartida, ni de dotación de minerales, sino de reglas del juego, las instituciones. Un armazón que evolucionó distinto en una región y otra. ¿Qué pasó en el norte? ¿Qué es realmente la riqueza? ¿Qué hicieron para crearla?
Un primer elemento. Sabemos que las buenas instituciones salieron de los buenos hábitos y estos son la tradición de lo que funciona, pero aquí existen diferencias. Solo hay dos maneras de procurar sustento. Por medio del trabajo, o por medio de la fuerza o apoyo a quien la posee. El problema ha sido cuando una parte de la comunidad escoge la segunda opción, o sea, unirse al grupo que ya concentra los recursos, a cambio de retribución. Como punta de lanza del caudillo o dependiente de él.
Si hacemos tabla rasa, desde el siglo V (dc) para acá solo hay una región donde los individuos podían seguir a guerreros e ir a la guerra, pero rechazaban la idea de la dependencia y el exceso de empoderamiento a los jefes. Esta tradición era generalizada en las tribus que poblaron el norte de Europa, incluyendo la Gran Bretaña. El cacique estaba limitado y las mujeres tenían derechos. Algo acumulaban. Les daba más resultados ser libres que súbditos. Claro que esto no fue único de allí, pero sí imprescindible para lo que ocurrió después. En la actualidad sabemos que cuando el PIB per cápita pasa de 6,000 USD al año, la sociedad no regresa al despotismo.
Un segundo aspecto, el picotillo europeo y los contratos. La historia está repleta de respuestas a ¿cuándo?, ¿quién?, ¿dónde?, pero la clave es encontrar los por qué de ciertos momentos pivote. La democracia ateniense fue extraordinaria, pero la tecnología de guerra de los vecinos la superó. En Roma se levantó una república aceptable, sin embargo, el imperio concentró el poder y su economía extractiva los liquidó. Luego Carlomagno intenta una segunda Roma que se queda corta. Aquí viene un cambio de molde.
A diferencia de los extensos despotismos en Asia, a partir del siglo IX, Europa occidental nunca más se unió, quedó fraccionada. ¿Y qué implicó esto? Esta fragmentación empujó la competencia entre los feudos y con el tiempo surgieron incluso ciudades sin reyes, como Florencia. Si una buena idea no gustaba al rey, podías irte al reino de al lado. Nótese que China llega antes a la pólvora, la brújula y la imprenta, pero el emperador le dio carro y casa al “Da Vinci” y redujeron el proyecto a la corte. En cambio, fue en Europa donde se hacía difícil expropiar a los genios, la innovación encontró paga y los inventos crecieron en el mercado. Gutenberg hizo fortuna vendiendo Biblias en la feria de Frankfurt de 1455.
Esta segmentación empujo a los Señores a aceptar condiciones. Una relación contractual de obligaciones recíprocas. O sea, protección a cambio de productos de la tierra. Era de un solo lado, pero fue la primera vez que convivían opuestos en la misma comarca. Los reyes tuvieron que levantar los reinos encima de un enrejado de reglas y jueces locales. Francis Fukuyama concluye que, en Occidente, y particularmente en Inglaterra, el Estado llegó más tarde que la ley. Este fenómeno fue único allí.
Un tercer elemento, desunión y respaldo a la ley. Las autocracias sólidas del Este, entiéndase los monarcas otomanos, rusos, o chinos, o sus versiones previas, nunca dejaron que una religión les disputara el mando. La Iglesia Católica lo pudo hacer en Occidente. Una segunda autoridad impedía la unión que siempre pregonan las dictaduras. Ese forcejeo entre los reyes y el clero dio espacio a otros jugadores, como cuando Enrique VIII vendió las tierras del Papa a los campesinos. En Inglaterra, tan temprano como en 1215, los nobles forzaron la Carta Magna, acorralaron al Rey y se creó el Parlamento. A dos mil años de Atenas, regresaba el primer poder enfrentado al monarca. La corona no podía declarar la guerra ni subir los impuestos a capricho.
Fue también en Inglaterra donde la ley evolucionó de abajo hacia arriba. Los historiadores trazan su origen en costumbres que habían sobrevivido desde la antigüedad. Todos los cuerpos de leyes conocidos, el código de Hammurabi, el Legalismo Chino, la Lex Romana, o el Corpus Juris Civilis de Justiniano, respondían al poder, o sea, al revés, de arriba hacia abajo. En cambio, La Common Law o ley de los Comunes, en la Gran Bretaña, surge entre los campesinos. Se entendía que un individuo podía hacer todo lo que desease mientras no entrara en conflicto con otro -la libertad de uno llega hasta donde empieza la libertad del otro. Cada caso generaba un veredicto y la ley fue conformándose poco a poco con los precedentes. Es evidente que gozaba de respaldo. Con el tiempo surgió un gobierno de leyes, no de nombres.
Otro momento. La Reforma y la aptitud ante el trabajo. El hecho es bien conocido. En 1517 el Papa se quedó sin plata e inventó las indulgencias, entonces Lutero revolvió Europa. Se produjo un sismo en la iglesia. Como relata Max Weber, la ética protestante, que invadió el norte, elevó la visión que se tenía del trabajo, dignificando hasta los oficios más mundanos. El trabajo duro pasó a ser una virtud, así como el ahorro y la disciplina. El dinero dejó de ser pecaminoso. La condena a la acumulación, al lucro, tan frecuentes en las actas de la inquisición española y en la herencia hispana que cruzó luego el Atlántico, desapareció de la cultura anglosajona.
Otros valores originarios en Occidente son: La primacía del individuo, la tradición de disentir, la igualdad -no material- ante la ley y el concepto de ciudadanía. El historiador Victor Davis Hansen hace un recorrido y destaca que esta región ganaba las guerras porque sus ejércitos eran conformados por hombres libres. No en balde Atenas ganó en Maratón, Martel rechazó a los moros y Mehmed II nunca pudo tomar Viena.
En cambio, aunque el caso de Chile es discutible, Latinoamérica, con abundancia en recursos naturales, no ha dado el salto. Estos pueblos heredan de España un andamiaje piramidal que, a pesar de las 10 mil toneladas de oro y plata traídas del nuevo mundo, se decretó en bancarrota nueve veces en el primer siglo de la conquista. Las Cortes de Castilla nunca pudieron contener a los reyes y la idea de que la empresa libre aporta más que sujeta a un poder central, no les era grata. Al final, no hubo autonomía, los encomenderos eran súbditos de la corona. Nótese que en el norte se autorizaron empresas charters y los colonos podían trabajar para ellos mismos.
Esta cultura de la desconfianza formó elites en torno al poder. Las independencias fueron en realidad golpes de Estado, y estos aún son frecuentes. A pesar de que muchos países adoptaron la constitución norteamericana como borrador, el arreglo con la ley duraba poco. Juan Bautista Alberdi, en Argentina, fue una de las excepciones. Y los historiadores parecen coincidir en que, separando a San Martin, los caudillos solo buscaban cargos y premio inmediato. El propio Alberdi llegó a decir que «la gloria militar es la gran plaga de nuestras repúblicas».
Estos grupos de poder han mantenido, desde entonces, lo que el economista Daron Acemoğlu llama instituciones extractivas. Para el desconocido es costoso y demorado crear una empresa; si se le ocurre una idea, le cambian las reglas, y si sigue las reglas, le cambian los jueces. El también economista Douglas North explica que las elites, las cuales incluyen políticos y magistrados, fuerzan normas que les privilegian, mientras cierran la entrada a las empresas pequeñas o infantas. De este modo controlan las rentas -flujos fijos- al repartirse las mejores tajadas del mercado. Al mayorear lo que se vende y los trabajos que se ofrecen, imponen precios altos y salarios bajos. No hay otra, el coste de vida supera al ingreso. Son dos jugadores, elites vs pueblo. Predomina lo que se conoce como Suma Cero, sólo es posible mejorar si el otro empeora.
En las sociedades prósperas, de acceso abierto, coexisten múltiples jugadores en todos los ámbitos, y esa convivencia entre opuestos da más espacio a que cada individuo pueda velar por sus intereses. Por otra parte, es difícil que la legislatura bloquee los nuevos; en Estados Unidos, la pequeña empresa es la mayor fuente de empleo.
Autores de la región como García Hamilton, Carlos Rangel y Carlos Alberto Montaner, o más recientes como Javier Miley y Axel Kaiser, resumen los problemas en lo siguiente: rechazo a los oficios, tendencia a la idolatría, dependencia de un “buen” líder, desconfianza mutua en los acuerdos (exceso de firmas y cuños en los documentos), de las leyes, de los gobiernos que segregan, frecuentes cambios de la constitución. Es tradición la crítica al lucro, a la riqueza, mientras en Occidente la riqueza es motivo de admiración. Mucho de lo cual trae expectativas de arbitrariedades, lo cual espanta las inversiones, estanca el crecimiento y ello limita el salario de los agentes públicos, que acuden a sobornos.
Algunos coinciden en que, si bien el norte siguió las ideas de John Locke -el poder dividido, la libertad por encima de la seguridad-, América Latina es un espejo de las justificaciones de Rousseau y del fracaso de la revolución francesa. El salvaje es bueno, pero la civilización lo corrompió, el Estado debe garantizar la felicidad, no importa que las personas sean diferentes por naturaleza, debe lograrse la igualdad material. Seguridad antes que libertad.
Los órdenes naturales -unos dominando a otros- son reversibles. Sin embargo, aún el 85% de las naciones tienen a jugadores impidiendo alcanzar este andamiaje. El modelo chino tampoco es viable, llevan cinco milenios de autocracia y nunca han podido resolver lo que se conoce como “el mal emperador”, ese no es el camino. A mi juicio, el progreso es limitar al Estado. El político no te conoce, es un ser humano con familia y amigos. Empezar por las reglas. La cultura de todos bajo la ley. Un general norteamericano decía: “El presidente preside el ejército mientras no se le ocurra usarlo a su favor”. No importan las elites, mientras no hagan un muro. No importan los ricos, mientras no cambien las reglas. Además, si no existen privilegios entonces hay progreso, y si hay progreso hay fondos para limitar la corrupción y disciplinar a los héroes.
Por último, la riqueza no es algo especifico, sino una condición general. Es la ausencia de obstáculos en presencia de leyes. O sea, la libertad de poner en la mesa lo que otros quieren. Hay que aceptar que el sacrificio por los demás declina a pocos pasos de nuestra genética y afectos. Si alguien pregona lo contrario, miente. Ellos buscan el bienestar de su casa. ¿Es posible revertir el cuadro? Por supuesto que sí. Ahí están los ejemplos. Latinoamérica también puede lograrlo.