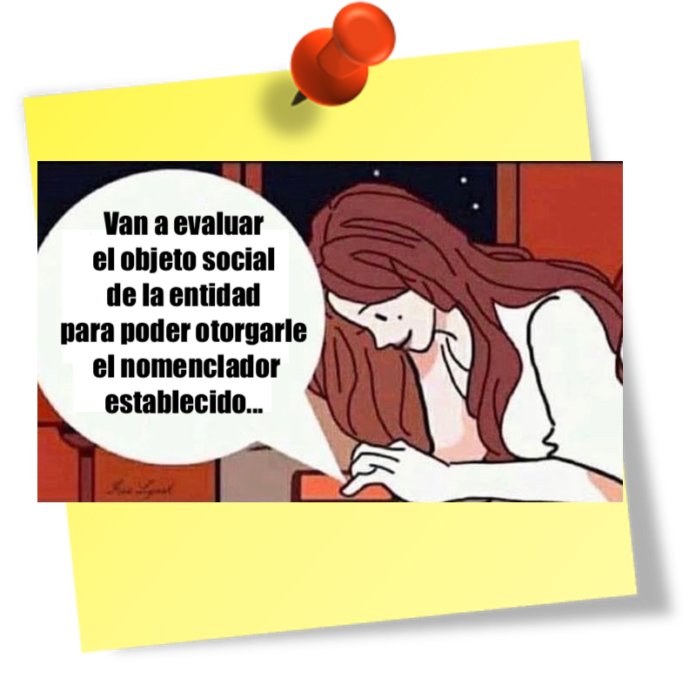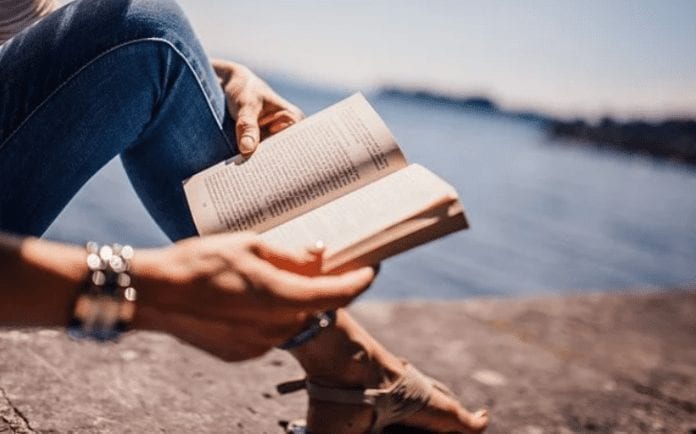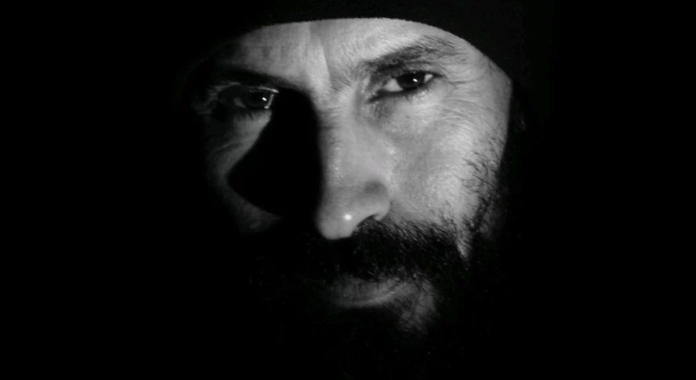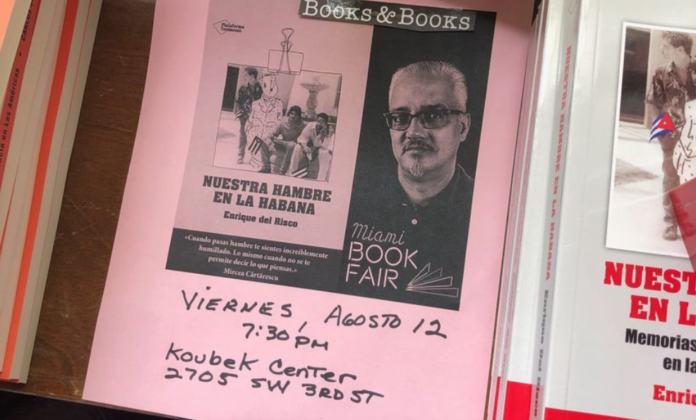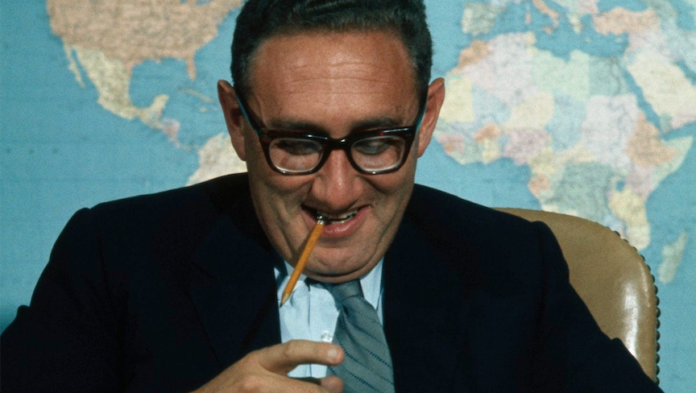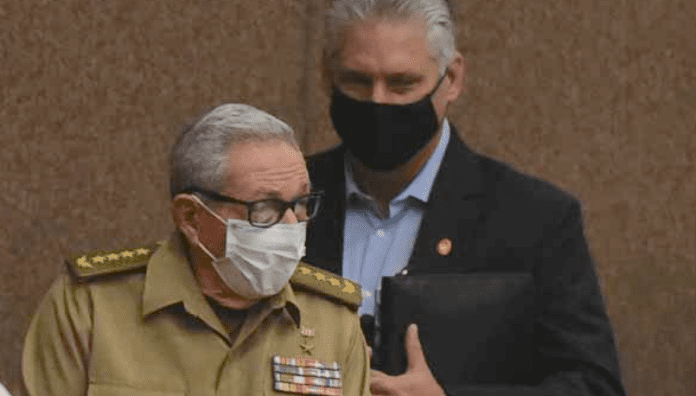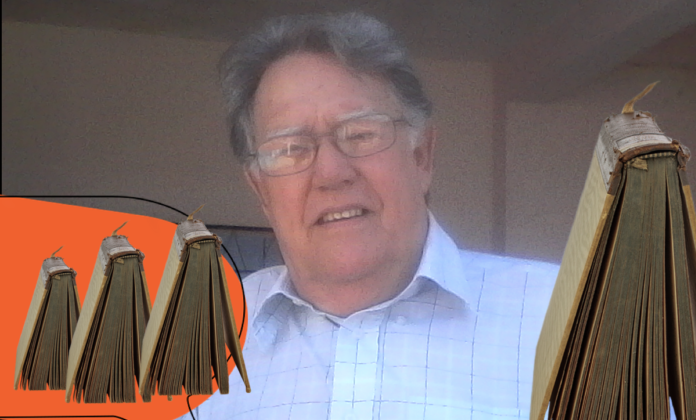España alguna vez fue bendecida por la historia cuando los reyes católicos aceptaron apoyar a un loco que había naufragado en las playas y la corte de la cercana Portugal. Allá los cuerdos sabios que rodeaban al rey vieron muy poco viable su proyecto y prefirieron seguir bordeando África en la búsqueda de Cipango-Catay y las especias. Mientras, los reyes católicos de Castilla y Aragón, en el propio proceso de hacerse e integrarse en España, decidieron que tal vez no estaba tan desquiciado. Esa apuesta colocó a su corona a la vanguardia de la cultura europea y a sus descendientes, decidiendo los derroteros del mundo por 300 años.
En 1561, una real ordenanza de Felipe II definió el destino de una gran bahía cerrada al occidente de Cuba, de estrecha y defendible entrada y conveniente cercanía a la Corriente del Golfo, una enérgica cinta transportadora que empujaba a los barcos veleros hacia Europa. Esta corriente marina devino en la sangre que sostuvo al Imperio por más de tres siglos.
Designada La Habana como lugar de arribo y salida del convoy de buques en trasiego con la metrópoli, fue el punto de obligado destino de la llamada Carrera de las Indias o Flota de La Plata. Llegó a ser en los siglos XVI-XIX uno de los mayores puertos del Imperio Español y del mundo, a lo que coadyuvó la llanura y fertilidad de sus tierras circundantes y el rápido crecimiento en esta latitud de la caña de azúcar.
El destino de La Habana (y de Cuba) lo propuso hacia 1570 Pedro Menéndez de Avilés, Almirante de la Flota de la Plata, Adelantado en La Florida, fundador de San Agustín (para salvaguardar el paso de la flota) y luego Gobernador en La Habana. Gracias a sus conocimientos marineros, dicho puerto fue emergiendo como gran ciudad, interrelacionada directamente con España, más exactamente con Sevilla primero y a partir de 1679 con Cádiz. Mas a la vez estaba conectada con la cercana Península de la Florida, en los hechos conquistada por Avilés para evitar ataques a la Flota de la Plata. Y unida a la corona española estuvo por unos 300 años. En 1763, es cedida al Imperio de Inglaterra a cambio de La Habana, el año anterior invadida por la mayor flota inglesa hasta ese momento.
Por otro lado, hay que resaltar que EE. UU. contó con tropas regulares españolas para su independencia. Así, un destacamento salió de La Habana en abril de 1781, comandado por Juan Manuel Cajigal. Iba como su edecán un joven oficial Francisco de Miranda, quien destacó y fue ascendido a teniente coronel en la Batalla de Pensacola. Como consecuencia, La Florida es entonces reintegrada a España, hasta 1819.
Cuando surgió EE. UU., la nueva nación se esmeró en seguir un “contrato social” que favoreciera al entrepreneur, al inventor. Incluso algunos de sus padres fundadores lo eran. El trasatlántico estadounidense, por imperio de la geografía, desde antes ya arrastraba el bote auxiliar llamado Cuba. Por ejemplo, desde mediados del siglo XVIII goletas navegaban desde las trece colonias y contrabandeaban activamente con La Habana. De esta manera ya arrastraban económicamente a la pequeña isla, daban luz al Paris del Caribe.
Cuba no se separó de la madre patria a principios del siglo XIX, como la mayoría de las provincias de Hispanoamérica. Permaneció como parte de la corona, pero hacia 1868 afloraron profundas contradicciones económicas como propuestas autonomistas, independentistas o anexionistas. Este último movimiento pretendía agregar la isla como otro estado a su vecino del norte. Fue impulsado por el venezolano Narciso López, que desembarcó en las costas cubanas con una llamativa bandera roja-blanca-azul, y una estrella, que quería ser parte de otra bandera estrellada. Ello le costó la vida.
Luego, a partir de 1868 Cuba sufrió los efectos de una devastadora guerra civil, lo que implicó una profunda degradación económica y más tarde, con la aún hoy confusa explosión del Maine, con la consiguiente intervención del ejército norteamericano en la contienda. Bajo ocupación de tropas norteamericanas, hacia 1910, la economía cubana fue enfocada fundamentalmente a la producción azucarera. Y floreció evidentemente como abastecedora del creciente mercado en el norte.
Es de notar que, a pesar de la ocupación militar estadounidense y las necesariamente estrechas relaciones con el vecino del norte, no ocurrió en Cuba un proceso de aculturación hispana en favor de una anglo-reculturación. Por el contrario, las relaciones Cuba-madre patria continuaron siendo fluidas, hasta el punto que entre 1910-1926 emigraron desde la península cerca de 600 000 personas, unas 35 000 anuales, y se establecieron entre los cubanos como si fuera en Las Canarias. Milagrosamente el cordón umbilical Sevilla-Cádiz-La Habana no había sido cortado ni por machete mambí ni por los cañones de los destructores yanquis en Santiago de Cuba. Y hoy las relaciones de cubanos y españoles de todas las ideologías y geografías siguen siendo las de primos, miembros de la misma etnia. Se estima que más del 50% de los cubanos tiene ancestros españoles y habitan la isla unas 300 000 personas con vigente nacionalidad española.
Cuando en 1959 unos barbudos toman el poder en La Habana, no por el poder de fuego de unos garands sino porque Batista se quedó sin apoyo desde EE.UU., asaltaron pretendidamente de manera “revolucionaria” una ciudad pujante, aún muy parecida a Cádiz o a Sevilla, con muchas contradicciones, con elementos de país desarrollado mezclados con los desastres del subdesarrollo y hasta del feudalismo en el interior del país. Pero el ímpetu reestructurador fue más caotizador que constructivo, porque se trató de llevar a cenizas el edificio social para rehacerlo “racionalmente”, según una racionalidad jacobina. Y se dejó la nación en manos de un solo individuo, convencido de que podía superar la obra de Robespierre y Lenin. Este reordenamiento “jacobino-revolucionario” que ocurrió en Cuba, recuerda de cierta manera lo que había sucedido a finales del siglo XVIII en Haití, donde otra revolución, en este caso extremadamente violenta e incendiaria, determinó la expulsión de los hacendados franceses y dejó al país en extrema misera hasta hoy.
Cuando en 1960 los barbudos llegaron al poder, pareció que las diferencias se habían resuelto con plomo. De reafirmarlo se encargaron la prensa, en su mayoría pro-jacobina, y luego los servicios secretos del nuevo régimen y tal vez algún otro. Pero Batista no se fue del poder porque un par de miles de hombres mal armados se le enfrentaron sino porque el embajador norteamericano le había notificado que ya no recibía más armas. No se trató de fuerza militar sino de geopolítica, espionaje e información. Una vez en el poder, el discurso insurgente socialdemócrata e incluyente se transformó en uno excluyente, que en 1961 se desnudó como ideología comunista, e impuso la dura “dictadura del proletariado” con criterio leninista: eliminar todo disenso del dogma. Jamás dijeron que convertirían el país en “su” campamento. La “revolución cubana” implicó una serie de intrigas y golpes de mano subterráneos en los que resultaron castradas las posiciones más comedidas (13 de marzo, FEU) por las más extremistas (Movimiento 26 de Julio, que a su vez recibió un golpe palaciego por los comunistas, camuflados como PSP, Partido Socialista Popular).
La llamada Revolución Cubana implicó violentos e inesperados golpes por debajo de la mesa entre los propios luchadores insurgentes y algunos que les apoyaron. Ello desembocó a partir de 1961 en la expulsión inesperada, precipitada y en masa de la alta cultura, una capa de la población de gran productividad, sobre todo en el cultivo y comercialización del azúcar de caña e industrias conexas. Se expulsó de su país a la alta cultura hispano-cubana y esta fue a carenar donde pudo, en especial a donde de manera natural conducían la historia y las corrientes marinas. Y el punto escogido se llamó Miami, en Estados Unidos, un país que recién emergido como vencedor en la Segunda Guerra Mundial, se encaminaba a un periodo de gran auge. Aceptar masivamente a aquellos muy preparados inmigrantes hispano-cubanos fue un acto de bondad. Re-hispanizando el sur de la Florida, la enorme nación del norte creó las bases para que Miami se transformara en la capital financiera y cultural de Hispanoamérica.
En los 1960’s, en muy poco tiempo, un cuarto de millón de cubanos se vio obligado a dejar sus propiedades y patria a como diera lugar, establecerse fundamentalmente en Miami y luego un poco en toda la Florida y posteriormente en otros estados.
El “ejército de campesinos” que tomó La Habana aplicó criterios que la degradaban arquitectónica y socialmente. A la vez se permitieron una sangría migratoria de todo el que les incomodara, quienes fueron muy bienvenidos en el país industrializado del norte en un periodo de crecimiento. Ello permitió a los barbudos (y a sus descendientes constituidos en élite castrense-castrista) gobernar casi sin oposición por más de 60 años. De esta manera han emigrado del país más de dos millones de personas. Todo el que disienta, todo el que tenga empuje y sea emprendedor. Ello ha dejado a Cuba con una población domesticada, “el pueblo”, que ahora pastorean unos viejos gordos que se rasuran diariamente con gillette y defienden el status quo.
Por primera vez en la historia de EE.UU., un país de inmigrantes, en los 1960’s arribó un grupo muy cohesionado de origen hispano, de alta capacidad cultural. Hasta ese momento, lo que venían eran braceros mexicanos, de poca cohesión social y capacidad gerencial. Ello explica el empuje hispano actual del Miami hispanohablante. Heredó parte de la “sacarocracia” cubana, en su inmensa mayoría personas de raigambre hispana y que en el siglo XIX incluían algunas de las mayores fortunas del mundo, que ya operaban en Cuba con marcada tendencia industriosa, que absorbían por osmosis desde el norteño vecino.
La revolución cubana no fue extremadamente violenta pero, como todas, inestable, llena de recovecos, trampas e injusticias; en nombre de la justicia y la redistribución, decidida desde las botas. Cuba fue obligada, a punta de pistola desde el poder y contradiciendo el discurso previo, a seguir una agenda jacobina emanada de unos pocos hombres de acción, magnificados desde y por ciertos “intelectuales revolucionarios” que impulsaron y luego adoraron la lucha armada y sus aplomadas “soluciones”, reales dolores de la historia.
Pero escarbemos un poco más. El vecino del norte se independizó de su matriz para industrializarse más intensamente que como había ocurrido en su madre patria, que a partir de 1760 había sido la cuna de la industrialización (la muy mal llamada Revolución Industrial). Eso puede explicar las reservas de Carlos III y sus ministros al apoyar al ejército continental de George Washington. Tal vez preveían que estaban creando un futuro émulo en sus propias fronteras, tal como ocurrió. Además de que dudaban en enfrentarse abiertamente a Inglaterra, que podía hacer lo propio, tal como también ocurrió, apoyando los movimientos independentistas de América hispana de la metrópoli arrodillada traidoramente por Napoleón.
La semilla que estaba sembrada en las Trece Colonias fructificó y además se vio favorecida por algunas casualidades históricas, como la derrota de las tropas napoleónicas en Haití, luego que fueran diezmas por la fiebre amarilla, y la consiguiente venta de la Luisiana a EE.UU. por Napoleón, lo que permitió a la joven nación la incorporación de considerable espacio vital sin necesidad de costosas guerras, como las que ocurrían y desangraban a Europa. Es así que el discurso fundador de las trece colonias se cambia por uno de conquista y ocupación. Ello se aceleró ante el caos caudillesco en el México del siglo XVIII, lo que facilitó la ocupación y cercenacion de gran parte de su territorio, que incorporó el nuevo país con ánimo industrialista e imperialista. Luego vino la Guerra Hispano-cubana-americana.
La singladura del transatlántico norteamericano ha llevado a remolque la pequeña isla de Cuba, de posición geográfica inmejorable, y con tradición emprendedora e industrialista dado que La Habana era el puerto por excelencia de las Américas. Allí se refugió por casi 300 años la Carrera de Indias, por lo que era la ciudad más cosmopolita de las Américas. Allí estaba en el siglo XVIII el mayor astillero del imperio español, donde se construyeron naves de la envergadura del Santísima Trinidad, la mayor del mundo en los 1770s.
Esa cultura específica de La Habana, la sacarocrasia cubana, fue lo que Fidel Castro expulsó de su tierra originaria y emigró en masa a Miami y otros muchos lugares del mundo. Pero en Miami su masividad y cultura se impuso y al cabo de los años esta es un área otra vez cosmopolita, muy hispanizada, en que se habla español tanto como inglés.
Fue así como se abrió una ventana para la posterior inmigración masiva desde otros muchos países, no solo ya de braceros mexicanos. Llegaron entonces grandes grupos de nicaragüenses, salvadoreños, colombianos, venezolanos, etc., que hoy intentan integrarse en una ciudad multicultural. En fin, La Florida, entre 1513 y 1763, continuamente hispana y luego intercambiada varias veces, finalmente se ha re-hispanizado injertándose en un tronco y “contrato social” cromwelliano-jeffersoniano.