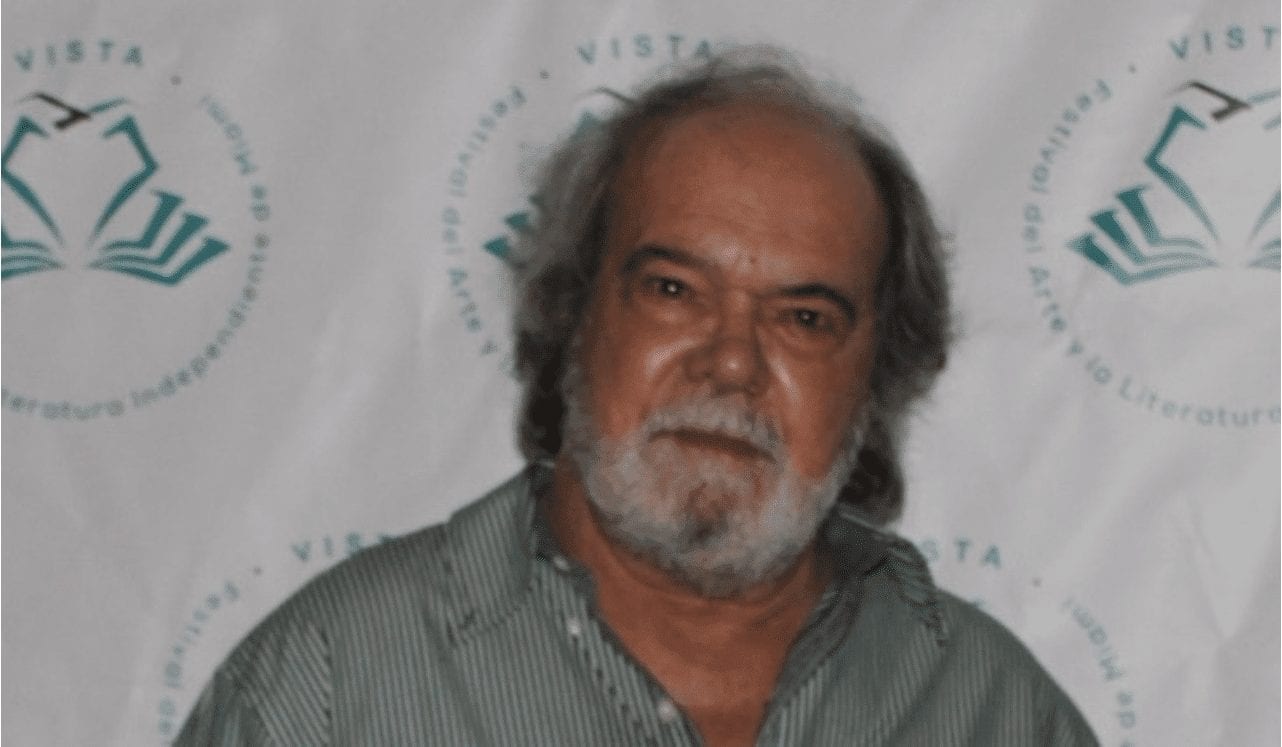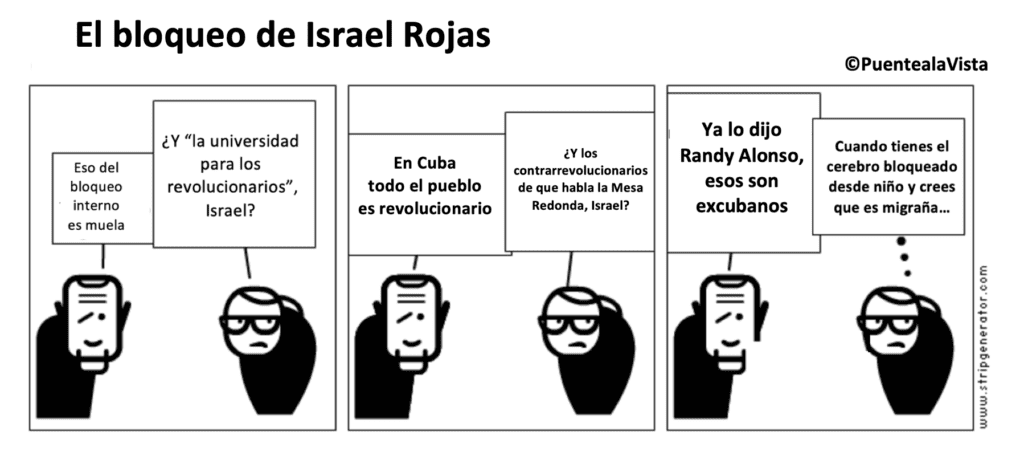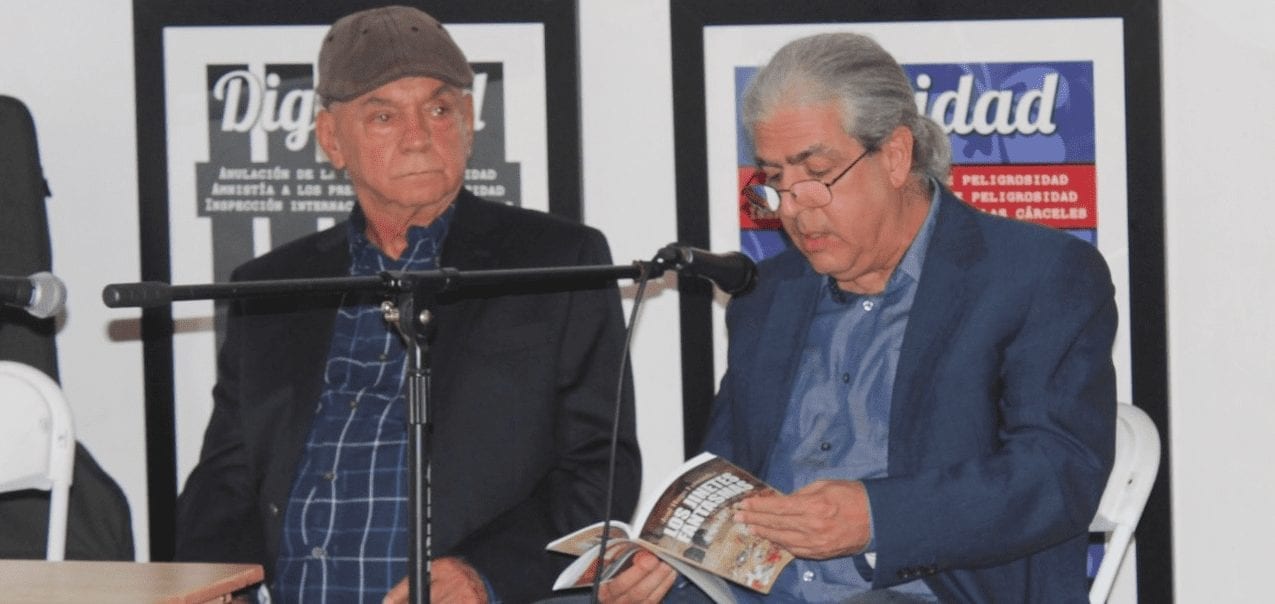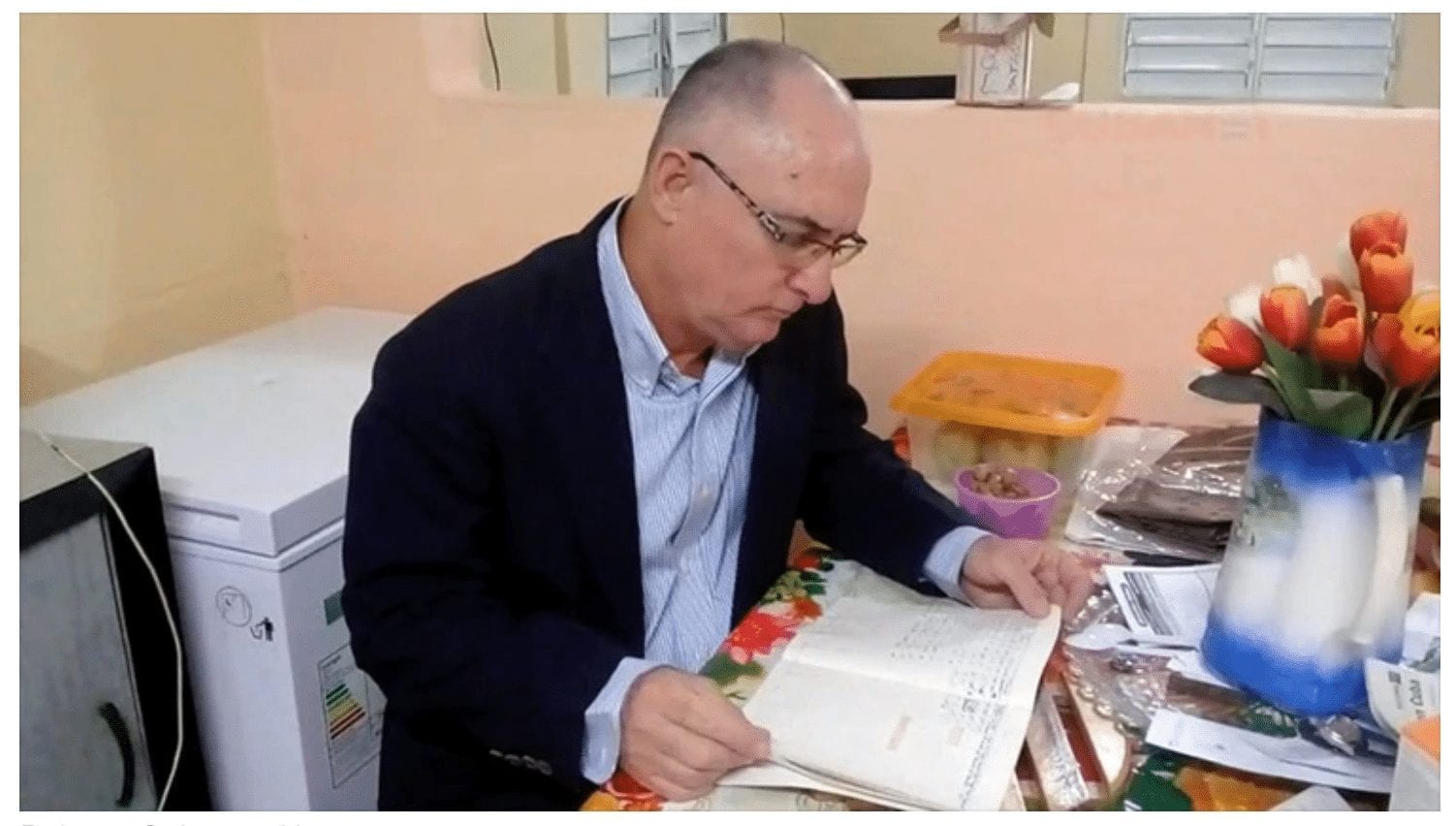«Nací trece años antes del triunfo de la revolución comunista de Cuba […] mis primeros trece años los pasé en medio de la religiosidad de variante infinita que nos permeaba allá en la Isla. […] cuando Fidel Castro declaró el estado ateo y así los santeros, cristianos, espiritistas y el resto tuvieron que sumirse en las sombras, quienes entonces tenían mi edad ya contaban con infinitud de mensajes de la etapa anterior.» Félix Luis Viera (La sangre del tequila)
«el azar nos supera; es […] quien nos hace la vida». FLV (La sangre…)
«Ley de vida / Ley de muerte
Ley debida / Muerte debida.»
Mario Trejo (Poeta, Argentina, 1912-2014)
Con la publicación, por Alexandria Library Publishing House en 2019 de su novela (escrita entre 2008 y 2018, en México y Miami) La sangre del tequila, el narrador, poeta y periodista cubano Félix Luis Viera no solo entrega a los lectores una nueva obra, sino que con ella amplía el diapasón temático y estilístico de su creativa producción.
Mas, explico por qué cursivo el adjetivo creativa: con esta nivola —por nombrarla con el neologismo creado por Unamuno para diferenciar las suyas de las publicadas en su tiempo, exceptuando varias de la saga galdosiana—, Félix Luis ofrece a quienes disfrutamos su narrativa que no cesa — parafraseando a Miguel Hernández— esta obra distinta que, por su prosa multitemática, resulta atractiva con lo que, además, evidencia su voluntad de estilo: y he aquí uno de los principales méritos de sus cuentos y novelas.
De otra parte, subrayo el caudal de numerosas costumbres, anécdotas y tradiciones de la capital que —tales datos e informaciones de la megaciudad y la idiosincrasia de sus habitantes, no como intertextos, sino dentro de la trama— incluye el autor, quien, de tal suerte, enriquece su discurso y contextualiza aun más al lector, pues lo involucra con mayor énfasis en el curso su amena narración.
Pero leamos qué escribe sobre el tema el editor en la nota de contracubierta:
A mediados de la década de 1990, un escritor cubano arriba a la Ciudad de México con el propósito de quedarse a vivir en suelo azteca. Así comienza una historia donde la capital mexicana será observada y expuesta —a veces quizá de modo implacable— por los ojos de un extranjero.
Bien, pero otros datos anexa el editor sobre la narrativa vieriana: fuertes dosis de erotismo y lenguaje directo, descarnado pero no carente de poesía [con el que] indaga en el «misterio del sexo», que (añado) define toda su producción. Además, el editor adjunta «el fino humor» que (subrayo) identifica su prosa, su poesía e, incluso, su personalidad, rasgos que bien le conocemos quienes amistamos, desde décadas atrás, con el incambiable villaclareño.
Sin embargo, quien con mayor precisión definiera su estilo es el relevante narrador y periodista Amir Valle, que en su prólogo a Irene y Teresa «Una aberración esplendorosa, indescifrable», señala sus definidos rasgos, como sentido lúdico, limpieza y precisión dramática, ironía, profundidad y tipicidad, matices de universalidad y peripecia de los protagonistas. Y agrega un tópico singular: Félix Luis es «un magnífico configurador de sicologías».
Y en la nueva obra se confirman varias de las características apuntadas que conforman su impronta estilística, en tanto retornan una y otra vez a sus cuentos y novelas, identificando su personal quehacer en prosa. Tal acontece en la noveleta Irena y Teresa —publicada en 2019, por Puente a la Vista Ediciones— donde el autor funde amor y voluptuosidad, logrando su título más erótico, al tiempo que incluye las informaciones que enriquecen la trama, sin olvidar el humor.
Dividida en tres partes («El Sur», «La celda» y «Verónica», y una «Nota del editor» o epílogo, según confiesa el editor-autor), como la addenda «Bitácora de los vencidos» (que incluirá reiteradamente, tales añadidos suyos), La sangre del tequila posee, además, una condición de la que muchas narraciones actuales carecen: el reclamo de la constante atención del lector, quien sigue, durante las 204 páginas, la trama con los mil y un acontecimientos de este cubano (que tanto se parece al autor: ¿alter ego suyo?) por la capital mexicana en busca de sobrevivencia.
Con este Via Crucis, el recién llegado cubano a la megápolis azteca, se me antoja un sosias del Ulises de James Joyce, quien en la canónica novela irlandesa —que transformara el género a nivel occidental— el dueto protagónico: Leopold Bloom (Joyce viejo) y Stephen Dedalus (Joyce joven), acaso sendos alter egos del propio autor, realizan en apenas un día un viaje odiseico al revés, ya que los temas homéricos se invierten y subvierten a través de una tríada antiheroica (pues incluyen a Molly, esposa de Joyce), cuyas vicisitudes devienen tragicomedia..
Los conflictos en que se verá envuelto el protagonista constituyen toda una gama de aventuras y desventuras: algunas difíciles, cómicas otras, todas osadas, raras para este cubano sui generis que, huyendo del Sucialismo (no es una errata, sino el verdadero nombre del cruel sistema) aterriza en la ciudad más grande y con mayor contaminación de Latinoamérica, donde sobrevive durante los primeros tiempos como redactor de un mediocre diario rojo que apoya al desgobierno cubano, dura tarea por lo que recibe un magro salario que casi no le alcanza para pagar la renta mensual del paupérrimo habitáculo que ocupa. En fin, tal dice Félix, de pronto su alter ago se halló «frente a una de esas encrucijadas del porvenir» que le plantó la distinta realidad.
Pero hay más: en este otro Jardín de las delicias —que, por el profuso sexo, evoca al crítico una de sus obras preferidas en la Historia del Arte: el clásico y homónimo cuadro del gran pintor neerlandés Jheronimus Bosch (El Bosco), predilecto de quien escribe— las mujeres ocupan el centro de interés, ya que se vincularán con el protagonista, ¿cómo si no?, Eros mediante.
Por ello, aparecen y reaparecen en sus páginas, sin nunca perder su protagonismo, pues incluso prestan sus nombres a los reiterados títulos de los capítulos: Lucero Araiza (agente de una compañía de seguros); Ruth Tagle (ex-estudiante de Letras, ex-bailarina de folklore, ex-maestra de tango e investigadora de la Secretaría de Educación); «La Gorda» (un peculiar «personaje», tal nombrábamos. en la Escuela Nacional de Arte, a los ingenuos condiscípulos que ¿sobresalían? por su impronta Kitsch); Irene «Sinforosa» Ramblas (tan viajera como insaciable bisexual, que «dañada por la deslealtad, el propósito hegemónico de los hombres […] se refugió en el amor fraternal, sexo mediante, con las mujeres desencantadas como ella»).
Mas, asimismo aparecerán, enriqueciendo la trama: Marisela (doméstica, «achaparrada, morena oscura […] De quizás unos veintisiete o treinta años»); Laura Arias («una de las personas más dulces que he conocido en esta ciudad. Me trató como a un niño perdido y expresó que un poeta nunca debería estar ‘desregularizado’ en este país ni en ninguno»); Sandra Vélez (empleada de limpieza que «tiene el pubis más armónico y acentuado que he visto hasta hoy»); Patricia Pensamiento (diseñadora); Verónica Illescas («con una mirada de puta que resultaba imposible ignorar»); Lucía Luévano («policía, de 29 años de edad y madre soltera con un hijo de 13»); Ximena y Las Fresas, quienes «constituyen una raza que se mueve de la clase media hacia arriba (o no pocas de ellas se lo hacen creer a sí mismas. […] Así, hay mujeres Fresas y hombres. […] Porque ser Fresa es una actitud ante la vida». Otra amiga en la distancia es la farmacéutica habanera Mercedes Giménez, íntima del narrador que, como otras, aparece mencionada.
De igual modo, numerosos personajes masculinos engrosan el profuso tejido de la narración. Ante todo, uno de los esenciales y quien, copersonaje, aparece de continuo: Mario Trejo —homónimo del poeta, dramaturgo, director teatral y guionista argentino, merecedor en 1964 del entonces recién surgido Premio Casa de las Américas por su poemario El uso de la palabra, cuando también visitara La Habana—, cuyo nombre en la novela es acaso fruto del azar concurrente lezamiano, pues Félix en ese año era apenas un niño del campo que vivía con su familia en la provincia de Santa Clara, y era imposible que conociera al verdadero Trejo.
Otros son: Jeffrey Mendoza («un tipo zambullido en la envidia —viperino en suma—, inteligente, taciturno […], aspirante a escritor […] jefe de redacción de la revista […] visita un psicoanalista. Tendrá unos treinta y cuatro años de edad, soltero»); El Almirante, el ex Senador, los licenciados Osvaldo Serra y Hugo Solórzano, Tamal («el mulato cubano tenor de la Ópera de Cuba»); el albañil y esposo de Sandra Vélez (que le es infiel con el cubano)…
Creadores mexicanos son mencionados, acaso como guiños a colegas conocidos de Félix. Valga el caso del escritor René Avilés Fabila. Como hay otros de ficción o de su profusa y varia invención, por emplear un título emblematico del narrador azteca Juan José Arreola, descubierto por el crítico en la adolescencia, cuando iniciara su tarea de insaciable lector.
Otro rasgo testimonial es que el protagonista es censurado del libelo comunista en que laboraba por escribir un artículo enjuiciador del hoy por fortuna fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez.
En aun otros instantes el narrador da fe de lo visto en la Alameda Central, «el parque público más antiguo de la Ciudad de México», donde no solo halla «los rateros, los policías corruptos, el instinto de traición, la impuntualidad, la desidia, los limosneros», sino también define el célebre espacio: «sitio de vendedores de cualquier genero pesetero, tragafuegos, putas de oficio, predicadores a quienes se les ve a simple vista que mienten, indigentes, acordeonistas, “cantantes”, organistas que pasan el cepillo; en fin, la sublimidad entristecida por el relajo tercermundista»
El aún recién llegado cubanito de provincias mostraba de esta manera su asombro ante el rico mercado mexicano, pues solo tenía la dura praxis de la paupérrima (i)rrealidad cubana, ya que hasta esta estancia en la capital azteca, solo había gozado de una breve y feliz incursión en una pequeña ciudad de los países del ‘campo socialista’: gracias a haber sido ‘seleccionado’ por los gendarmes de la Asociación de Escritores de la UNEAC para asistir a un insignificante evento literario, concedido al ‘escritor de provincias’ por no interesarle a ellos. De tal suerte, había podido viajar como ‘invitado’ a un evento literario, sin interés para dichos gendarmes, ya cansados de tantos viajes al extranjero y, sobre todo, con el propósito de ‘cuidar sus espaldas’: no ser criticado ni atacado por los miembros de la institución oficialista, presidida hasta su decadencia y muerte por el rechoncho poeta comunistoide Nicolás Guillén. Por cierto, esta anécdota también la incluiría Félix en «Cursi y sensiblera historia de amor», uno de los hermosos cuentos de su valioso volumen Precio del amor, republicado en nuestra ciudad, por la propia editorial en 2015.
Por ello, asombrado ante un gran almacén, lo define: «El Palacio de Hierro, tienda de tope cuya propaganda, que aparece en innumerable, televisión, radio, periódicos, anuncios inmensos en lo alto de azoteas, casi todos dirigidos a las mujeres, tienen la salsa ideal para fomentar la ira consumista, la banalidad, el desguace, la envidia letal entre las damas.»
Mas atributos, asimismo, corroboran lo testimonial de la novela, como, entre otros, el fragmento que hallamos en la segunda parte «La celda», donde Félix confiesa un dato autobiográfico:
Ya en mi juventud había comprendido que mi ruta sería llevar una doble vida: trabajar en lo que me tocara para ganarme la superviviencia, y escribir por mi cuenta y riesgo. Siempre me tocaron trabajos lejanos de cualquier filamento de la sensibilidad, entre personas que si acaso habían leido algo de poesía, según ellas, sería cualquier ditirambo al que llamaban, a veces emocionados, es lo peor, poema. De modo que sería tirarme de imbécil, de zonzo ante esas personas que solo tenían mente para vencer las colas para croquetas de sus meriendas y las tantas otras colas sin fin de la patria, o para babearse frente a las telenovelas o para algo parecido. Así, guardaba yo en secreto, guardé hasta el día en que se hicieron públicos, esos poemas que escribía unicamente porque, como dijo el sabio-poeta, “escribo porque estoy loco, sé que a nadie le importa, y está bien que a nadie le importe, pero yo escribo como quien predica el Evangelio entre los buitres. Es mi destino. (El subrayado en negrita es mío: WGL).
Por otra parte, al crítico le pareció oportuna la inclusión de una distracción que constituye una de las más seguidas por los mexicanos, porque además le evocó algunas noches de su adolescencia, pues se transmitía por la TV de la Isla durante los años finales de «la otra dictadura», por llamarla con palabras de la respetable madre de un colegamigo: la Lucha Libre, cuya deplorable falsedad por sus trucos y ‘peleas’ vendidas, revela Félix Luis, quien ¿sin querer? remite al lector a un narrador y uno de sus títulos de valía: el cubano Severo Sarduy y su decisivo ensayo La simulación:
una de las simulaciones más públicas que puedan existir […] Las arenas donde se realiza este espectáculo se repletan. Los índices de audiencia de la televisión alcanzan rangos considerables. Se trata de reconocer la perfección del fingimiento.
En torno a Ciudad de México —«la región más transparente del aire», el epíteto creado en 1803 por el explorador germano Humboldt, cuando realizando una expedición por ciudades latinoamericanas arribó a la patria de Morelos y se deslumbró ante el Valle de México. Luego sería empleado por el ensayista, narrador y poeta Alfonso Reyes en su importante Visión de Anáhuac. Finalmente, lo reutilizaría en su novela homónima. y emblemática de la ciudad, el Premio Cervantes Carlos Fuentes.
No puedo dejar de mencionar otras peculiaridades que enriquecen su narración, como la jocosa y palmaria mención, en varias ocasiones, de «El Candidato Eterno»: Manuel Andrés López Obrador, ridículo impar autotitulado con el alias AMLO.
Para concluir, pienso que ha hecho muy bien Félix Luis al burlarse del deplorable presidente que durante décadas se arrastraría tras el ¿honroso? puesto que, al fin, ganara en las últimas elecciones. En tal sentido, añade otro rasgo que igualmente definiría a sus incautos seguidores durante las jornadas previas a su arribo a la presidencia:
El Candidato Eterno diariamente vocifera arengas en la Plaza de la Constitución, repleta, lo cual demuestra que las masas o buena parte de ellas suelen estar equivocadas. Buena parte de estas que siguen al Eterno son gritonas, amenazantes, agresivas —como suelen ser en Latinoamérica las masas comunistoides—, vestidas al descuido, o de modo estrafalario. Hay algunos hombres barbudos en uno y otro sitio; de los que cantan o recitan, o los que conferencian acerca de las bondades de la Izquierda, sin dejar de enviar amores a dos de sus dioses: Fidel Castro y Hugo Chávez. El Eterno, quien al pronunciar parece escupir las silabas finales de algunas palabras, declara día a día que le hurtaron las elecciones, y acusa al presidente elegido de ladrón y más.