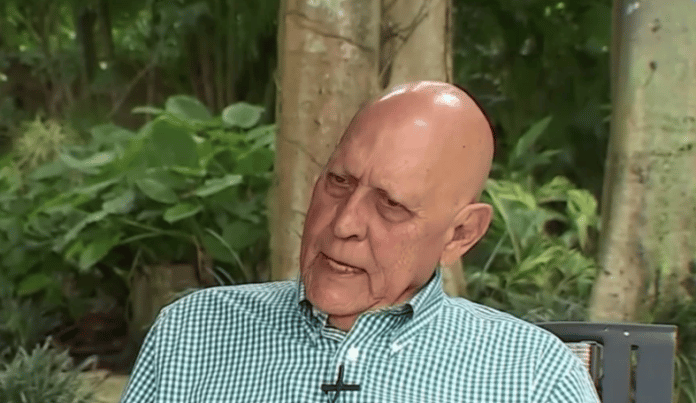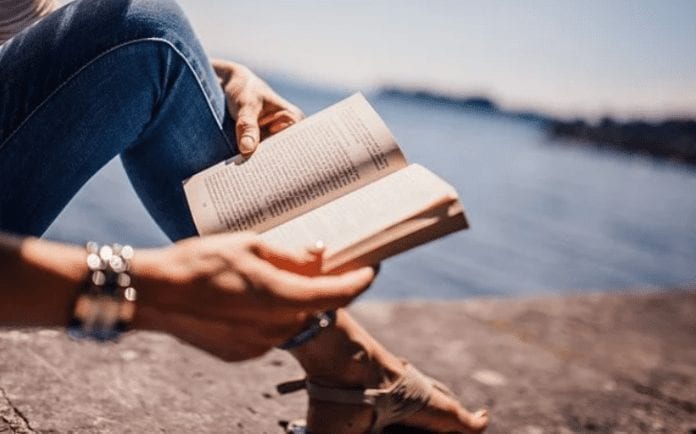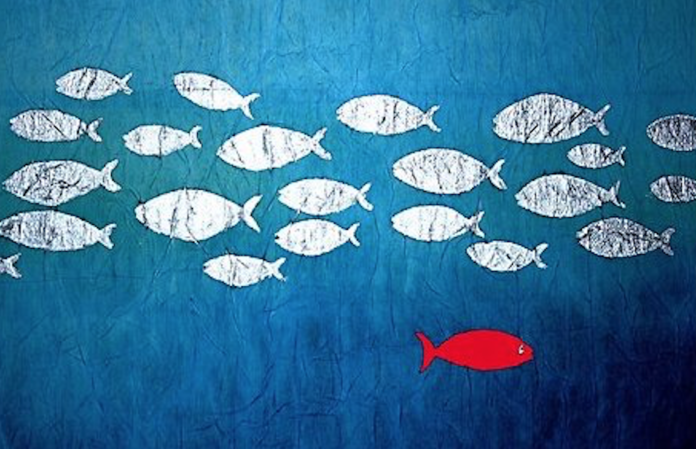A propósito de La que destapa los truenos, obra de José Hugo Fernández sobre la poesía de Lídice Megla, Editorial Dos Islas, Miami, 2022.
La editorial Dos Islas, de Miami, acaba de publicar La que destapa los truenos, un libro de José Hugo Fernández dedicado al estudio de la obra de la poeta Lídice Megla. Al mirar el objeto libro, y más específicamente a su exterior diseñado por la poeta y editora Odalys Interián, que también lo prologa, lo primero que se ve es muy acogedor y, a la vez (si se mira de forma más inquisitiva), inquietante: Un paisaje de pinos entre la nieve y, dominando el centro, la poeta, que parece apoyada (y he aquí lo “inquietante”) en un tronco medio inclinado que abre en lo alto, como si suplicara, los flejes huesudos de sus ramas; la poeta, digo, está ahí como atrapada en un paso de baile que contrasta con el rígido cadáver del árbol y, en cierto modo, con la totalidad apacible que la envuelve. ¿Podría funcionar (la foto, digo) como una metáfora de este libro y, en general, de la obra de Lídice? La respuesta, por supuesto, está en la lectura, tanto de la poesía, como del profundo, ameno y didáctico texto que el autor le dedica. Porque puede asegurarse, para empezar, que eso —desentrañar esa paradoja—, es lo que Hugo intenta en este, el tercer libro que destina al estudio de la obra de un autor. (Antes se ocupó de la poesía y la narrativa de Félix Luis Viera[1] y, después, de la poesía de la poeta y editora Odalys Interián[2]. )
Para hacerlo, Hugo se vale como siempre de una prosa ágil y perfecta en la que su erudición no oscurece, sino, por el contrario, aporta información y reflexiones que ayudan a entender el modo con el que se debe encarar la lectura. La naturalidad de sus ideas y de sus referencias comienza desde las primeras líneas. Cito:
“Soga por la que sube el náufrago. Eso fue aquel libro para Lídice Megla, la exquisita poeta que aún no sabía que lo era. Tampoco supo que sería su Shungita (luz para el aura), ni que justo para darle vida, algún hado quizá o la concurrencia de azarosos eventos la llevaron a Nanaimo, en Vancouver Island, Columbia Británica. Isla donde salvaguardar la isla de su fuero interno”. (P. 17, § 1).
Y ya estamos dentro. Y enseguida queda claro cuál será el procedimiento que seguirá. Para que se comprenda, tomemos este ejemplo: la descripción de los primeros pasos como poeta de Lídice. Hugo no solo transmite sus apreciaciones en relación con los primeros textos de la poeta, sino que hace además lo más ortodoxo si cabe: le da la palabra. Es decir, coteja la obra en cuestión, sus opiniones personales y la visión de la propia autora sobre lo que hace; una tríada que permite: 1) visualizar con citas muy pertinentes parte del modo y del sentido de la poesía objeto de estudio, 2) atender las reflexiones que aporta él en cuanto autor, y (para establecer el contraste justo) 3) escuchar las interesantes consideraciones de la poeta. De modo que el lector, una vez completado ese triángulo —con todos esos elementos—, esté en condiciones de formarse un criterio íntegro, previo al conocimiento directo de la poesía en cuestión. Esto en referencia solo al lector que la desconoce. Para el resto queda abierto el debate.
Y eso se repite acertadamente (puesto que de un procedimiento se trata) en todos y cada uno de los ocho capítulos que compartimentan (también acertadamente) el libro. A saber (y en este orden):
-FUERA DE ÓRBITA, donde Hugo expone los orígenes de la poesía de Lídice.
-LO QUE ENCIENDE LA MECHA, donde analiza el posible porqué del proceso creador de la autora (y del “proceso creador” en general), a través de hipótesis que van desde las expuestas por la neurociencia hasta las ideas sobre el tema que dejaron por ahí creadores como Virginia Woolf, Sainte-Beauve, Proust, Baudelaire, Mallarmé… Y todo para acercarse, con esas herramientas, al poemario Totémica insular. Se trata, pues, de un análisis panorámico inmersivo, de gran riqueza intelectual, que proporciona muchos elementos para meditar sobre tan fascinante misterio.
-EL SECRETO ESCONDIDO DE LA TIERRA, donde resalta el deslumbramiento de la poeta por la naturaleza. Lo que aprovecha para establecer un interesante paralelo entre el “campo cubano”, del que procede, y el “campo canadiense” al que llega. Y, al hacerlo, Hugo pone en cuestión el cliché repetido por Louise Glück que pondera el paisaje de la infancia (“Miramos el mundo una sola vez, en la niñez, lo demás es memoria”), y se acerca más a la idea de W. H. Auden que (y cito) “estimaba connatural y hasta necesario que los artistas cambien la visión del mundo para renovar su poética”. (P. 34, § 1). Tesis que no niega, pero sí matiza, el tópico que sobrestima a la infancia respecto del resto de la vida. El caso de Lídice lo justifica.
-TRANSFORMAR COSAS SENCILLAS CON MILAGROS, donde analiza “Oficio de palabrera”, poema que es, según la propia Lídice, una declaración de amor a la poesía. “…“Este es uno de mis poemas favoritos –puntualiza la autora–, con él intenté resumir mis nuevas posiciones ante el tema amoroso y ante los hombres que amé y no amé. Es también un homenaje, y un mensaje, a la poesía, para que ella sepa que soy suya. Los otros pueden creer lo que quieran, pero lo cierto es que sólo ella es mi gran amor”. (P. 39, § 1.) Aquí también Lídice hace una confesión con la que me identifico: “Aún escribía totalmente para mí (dice) como único lector o hablante. Y seguía pensando en no publicar nada. Mis poemas eran mi compañía, mi diario personal e íntimo. Y verdaderamente creo que de alguna manera continúo en la misma actitud en relación con eso”. (P. 40, § 1.)
-LA LUCIDEZ, donde se centra en el libro Espejo de isla, publicado también en 2022 por la misma editorial. Aquí Hugo resalta los silencios, la parte no expresada del poema, lo sugerido… eso que va a continuación del verso o del poema, en el espacio en blanco o, incluso, en el vacío que desborda la parte física del libro. Lugar (si es que podemos considerarlo como tal) donde se halla lo mejor de la poesía, sea eso lo que sea.
-ESE EXISTIR EN LO VERDE, donde se aborda el tema de su poesía más reciente, “el verde”, es decir, el paisaje, el bosque… como soportes metafóricos vehiculares de todo ese mágico universo. Hugo destaca su lado más lírico a partir del poema “Carta al bosque”. “Ese existir en lo verde hasta mi último día”. (P. 54, § 2) Y establece ciertas “convergencias” nada insidiosas, pues ni siquiera son de la preferencia de Lídice. Algo que devela otro de los tantos misterios de la creación literaria: el de las “coincidencias”.
-EL REINO DE LO MINÚSCULO, donde Hugo resalta la elegancia del estilo de Lídice. Elegancia, palabra clave. Así lo expresa Hugo: “Elevar lo pequeño, lo sencillo, lo presumiblemente inane a un plano de existencia encantador. Por ahí van también las coordenadas de su elegante estilo: apropiación del entorno, soledad, firmamento estético y recreación de lo vivido a través de la memoria”. (P. 61, § 2)
Y, por último, EL SUEÑO HA DE TENER EL ESPESOR DEL VIENTO, donde se convoca nuevamente a Borges, quien “le mueve el esqueleto” a Lídice, según confiesa ella. Y se extiende en el análisis del término “lirismo” de esta poesía a partir de aquella idea de Hegel que asegura: “El contenido de la poesía lírica es el propio poeta”. A lo que Hugo añade, para terminar, una consideración en cierto modo sinóptica: “(Ella) renueva la atmósfera un tanto gangrenada de nuestro actual firmamento lírico”, y es (para cerrar dicha sinopsis) una “poeta de inusual originalidad, a pesar de lo cual aún no es suficientemente reconocida (…) Pero a ella no parece importarle”. (P. 71, § 2)
Consideraciones finales
Primero un matiz: En el párrafo anterior Hugo escribe que Lídice es una “poeta de inusual originalidad, a pesar de lo cual aún no es suficientemente reconocida”. Subrayo “a pesar” porque ¿no será precisamente esa originalidad la razón de tal insuficiencia de reconocimiento? La originalidad, como se sabe, suele a menudo ser carne de bulling, si no de indiferencia. Demasiados editores y lectores prefieren moverse en territorio conocido.
Dicho esto, casi concluyo. Solo resta, si acaso, una breve reflexión: Escribir poesía, para mí, es también escribir sobre la poesía. Si se hace bien, como es el caso, ese añadido complementa la obra objeto de estudio y, por lo general, enriquece las posibilidades de su apreciación.
Y, esta vez sí, un último apercibimiento: Lean sin falta el excelente prólogo de Odalys Interián: es más iluminador sin duda que este pobre texto mío.
Y ahora, lectores, ahora les toca a ustedes destapar los truenos.
En España, a 3 de noviembre de 2022
[1]La explosión del cometa, Independently published , 2020
[2]Una brizna de polvo sobre el abismo, Editorial Dos Islas, 2020.